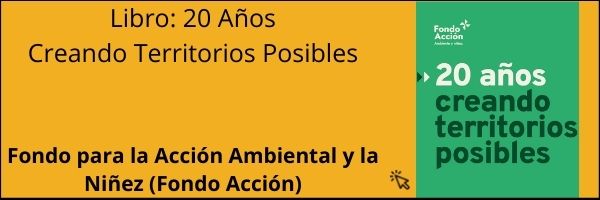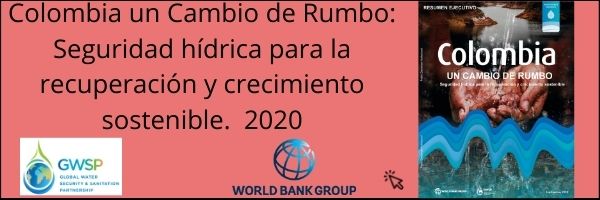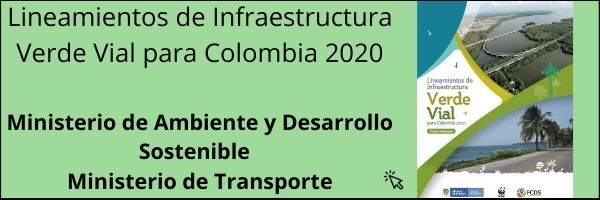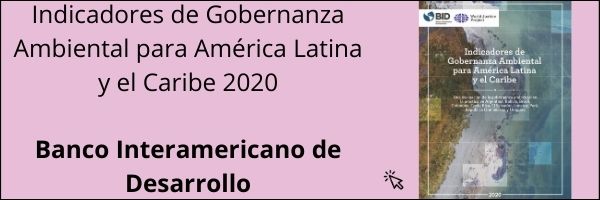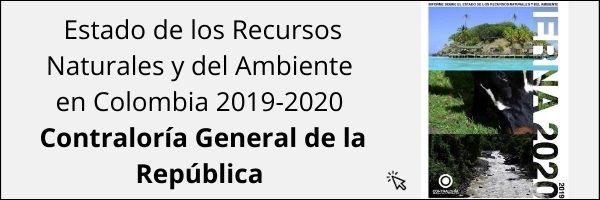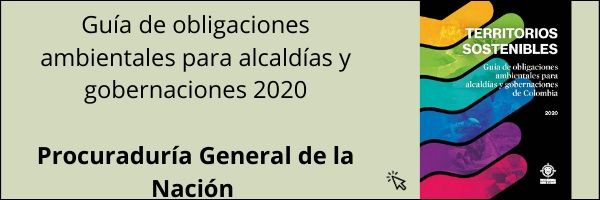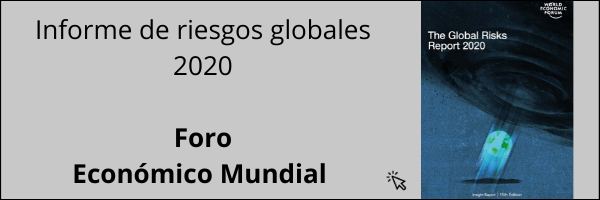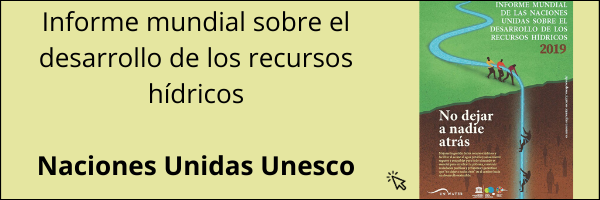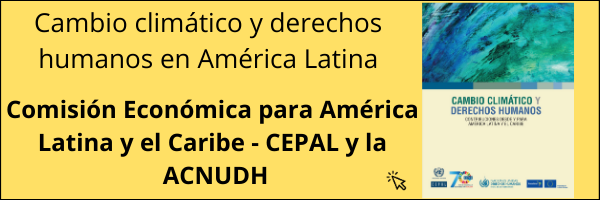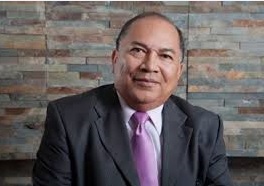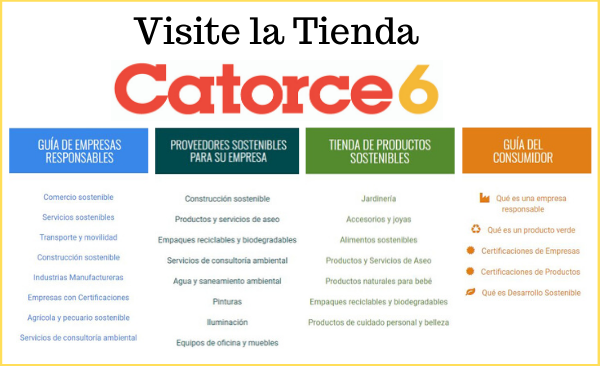La búsqueda de un servicio de transporte efectivo, digno y seguro que mejore la calidad de vida de los ciudadanos se ha convertido en la meta perseguida por todas las empresas transportadoras del país. Transmilenio, Metro Medellín, MIO, Metrolínea y Transcaribe son solo algunas de ellas, y si bien han contribuido en esa búsqueda, aún no han tenido éxito.
Aunque la mayoría de los ciudadanos no lo perciben, la verdad es que las ciudades tienen forma. Juan Camilo Gómez González, profesional de la Gerencia de Planeación del Metro de Medellín, describe dos de estos modelos, que según él obedecen a la configuración física del entorno en donde se implementan.
El modelo radial es básicamente una urbe en forma de corona o circular, donde las actividades de las personas como trabajo y educación se concentran generalmente en el centro, y las viviendas o zonas de residencia, en la periferia.
El lineal se puede entender como el simple desplazamiento de un lugar a otro de forma trasversal a una zona o territorio más alargado, ya que en este caso se pueden concentrar las grandes actividades en los extremos y, por lo tanto, se hace necesario un sistema de carácter rectilíneo.
La expansión de las capitales colombianas ha significado la pérdida de percepción de dichos modelos, pues factores como la política, la geografía, la topografía y una poca planeación en la estructuración y conformación de nuevos barrios ha contribuido a clasificar bajo un modelo urbano solo algunas partes del territorio, y el resto se termina construyendo en medio de la informalidad y la ilegalidad.
Ejemplo de ello son ciudades como Manizales, Pereira o Armenia, que fueron fundadas sobre pequeños valles y luego debieron crecer sobre la cuchilla de la cordillera Occidental. Otras ciudades como Cartagena deben adaptarse a los fenómenos costeros, aunque lo normal sería que crecieran en secuencia al mar, conformando un modelo lineal, lo cual se ha ido perdiendo.
Entre 1900 y 1940, Bogotá creció a lo largo de sus ríos evitando las zonas inundables. Desde mediados del siglo XX se empezaron a aplicar técnicas formales e informales para desecar humedales. Hoy la ciudad sigue creciendo pero de manera desordenada; ha multiplicado 19 veces su población entre 1938 y 1999, mientras que su extensión física, en ese mismo lapso, se multiplicó apenas 12 veces, lo que indica una densificación marcada con un claro modelo rectangular. La capital antioqueña sí puede clasificarse como un sistema lineal, ya que crece y se desarrolla alrededor del río Medellín, como señala Fernando Montenegro, arquitecto de la Universidad Nacional y colaborador del Instituto de Estudios Urbanos.
Nick Tyler, especialista en Ingeniería Civil, Ambiental y Geomática de la University College de Londres (UCL), afirma que no es el modelo el que determina una infraestructura vial o malla vial en un país como el nuestro, pues primero crecimos urbanísticamente y luego desarrollamos un sistema de transporte pensado en suplir necesidades, a diferencia de ciudades como Londres o Chicago, que intencionalmente se han desarrollado a partir de su sistema vial.
Ciudades policéntricas mejorarían la movilidad
El Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de la Universidad de los Andes —apoyado por Tyler— investiga cómo se mueven las ciudades, en qué modo se utiliza el transporte público y los tiempos de desplazamiento en cada sentido. “Por más de 25 años ha prevalecido un constante cuestionamiento sobre la efectividad de conformar sistemas urbanos céntricos. El modelo de ciudad que se busca actualmente en países desarrollados es policéntrico, el cual promueve la existencia de puntos donde las personas desarrollen su actividad económica; es decir, múltiples puntos céntricos, pero más cercanos a su lugar de residencia, con el fin de reducir los desplazamientos”, comenta Daniel Páez, profesor de Ingeniería Civil e integrante de SUR, quien agrega que otra forma de disminuir la congestión vial y de movilidad en transporte público es pensar en un modelo en donde las personas no tengan que transportarse, que puedan realizar sus funciones desde casa, por medios tecnológicos.
De cara al medio ambiente
Según un estudio del DANE, en 2012 había 4.270 habitantes por kilómetro cuadrado. Mover grandes números de personas en un mismo modo de transporte es mucho más sostenible que el uso individual del auto. Irónicamente, en este punto Colombia tiene buenos indicadores, pero es por el bajo porcentaje de familias que cuentan con vehículo particular. Aun así, el transporte público tiene múltiples falencias. Sin embargo, como dice Julie Alexánder, directora de Desarrollo Urbano de Siemens, “un transporte público eficiente, comparado con el privado, reduce la contaminación y, de paso, las enfermedades y aumenta la productividad”.
Otro factor importante es el alto grado de compactibilidad de las ciudades, como Bogotá, que es favorable en términos ambientales, pues los desplazamientos son más cortos en relación con ciudades latinoamericanas e incluso europeas, y eso hace más viable promover otros sistemas de transporte más amigables, como la bicicleta o los recorridos a pie.
Hábitat #EDICIÓN40