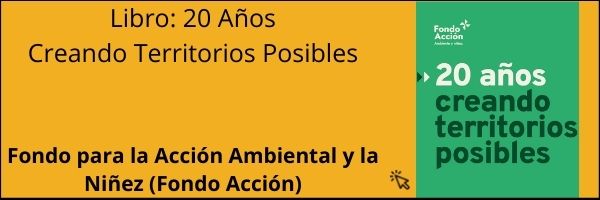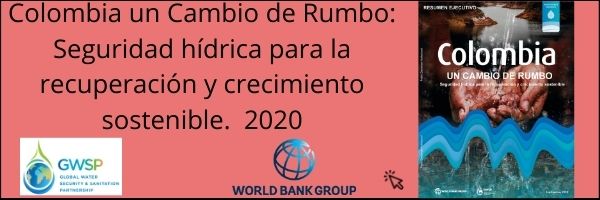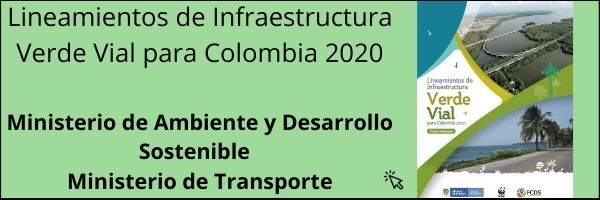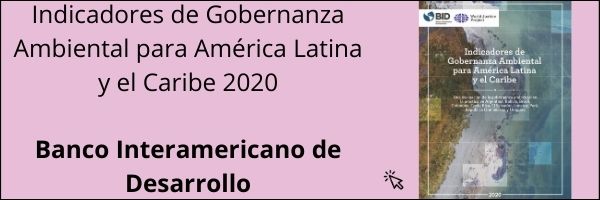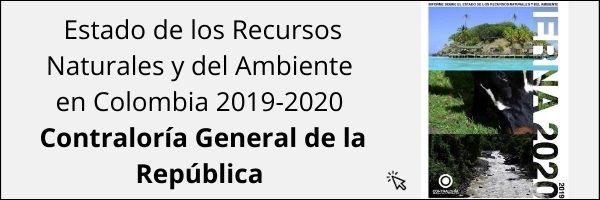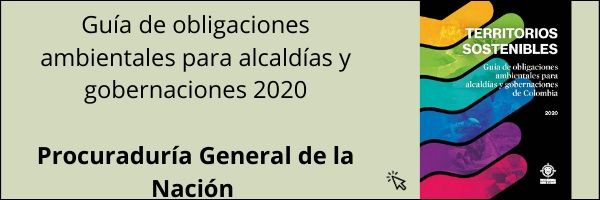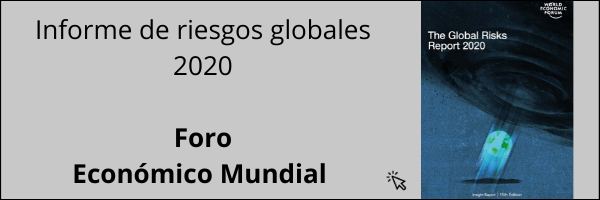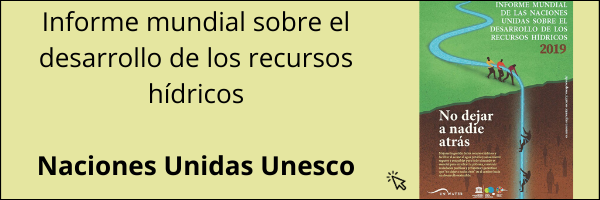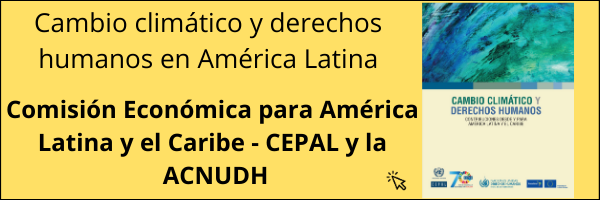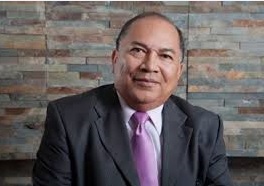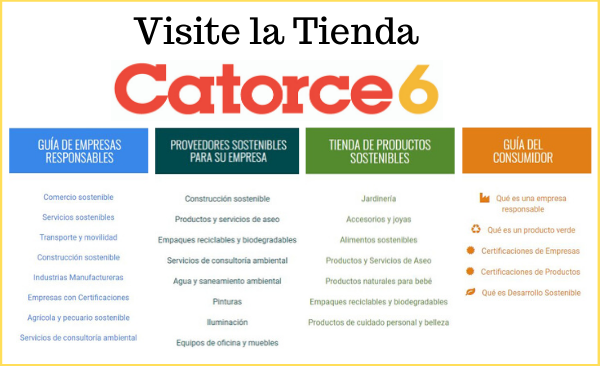Por Patricia Forero
Todo parece indicar que fueron las tierras selváticas del Orinoco y la Amazonía las que dieron origen, hace más de diez mil años, al cacao que se cultiva en el mundo (Theobroma cacao). Hay evidencias de que fue transportado seis mil años más tarde hacia México, Guatemala y las islas de Trinidad, Tobago y Jamaica, donde aparecen los primeros registros de su aprovechamiento prehispánico como bebida energizante y de bienestar atribuida a los dioses.
“Hoy encontramos los mejores granos, los de aroma y sabor suave, en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en ambientes ideales, además porque se parecen a los de su origen. Colombia tiene solo cacaos finos: unos cacaos criollos sabrosísimos y otros trinitarios que solo existen en volúmenes importantes en estos cuatro países andinos”, afirma Bernardo Sáenz, secretario técnico del Consejo Nacional Cacaotero, quien desde hace 35 años trabaja en la promoción, fomento y extensión del cacao colombiano, que a pesar de su potencial genético, agroecológico y la creciente demanda internacional, es aún poco conocido en el mundo.
Colombia está certificada por la ICCO como productor con 100 por ciento de cacao fino y de aroma
Es en América tropical donde se producen estos demandados cacaos finos y de aroma que, por su genética, representan apenas el 5 por ciento de la producción mundial, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), y constituyen una oportunidad de negocio sostenible para los productores, dado el panorama de déficit mundial.
Colombia, certificada por la ICCO como productor con 100 por ciento de cacao fino y de aroma, no es aún un exportador importante, pues consume la mayoría de sus cacaos. El país produce al año 52.000 toneladas y exporta 8.000, mientras que Ecuador exporta 200.000 toneladas, Perú produce 60.000 toneladas y exporta 26.000 y Venezuela exporta la totalidad de las 20.000 toneladas que produce, según Proexport.
Somos distintos en muchos aspectos, según Sáenz, quien explica que “el país produce para un mercado interno de grandes consumidores de tazas de chocolate y, además, tiene cultivos en faldas de montañas empinadas, a un poco más de mil metros de altura, mientras que en el mundo se cultiva entre cero y mil metros y en zonas costeras, planas y cerca del mar”.
Los productores de Colombia y el mundo son mayoritariamente pequeños. En el país son el 90 por ciento y tienen modelos de economía campesina, con fincas de 3 hectáreas en promedio, que al igual que el café se cultivan en modelos agroforestales en conjunto con especies maderables, frutales o de otros alimentos, lo que los convierte en bosques bajos y altos de hojas (el índice foliar de un cacaotal es alto), flores, madera, humedad y biomasa que alojan diversidad y vida. De fincas-bosques llenas de aromas, árboles, colibrís y cacao dependen más de 35.000 familias campesinas en todos los departamentos de Colombia.

De este modo, los árboles de sombrío se suman a la importante producción de biomasa de los cacaotales, que entre hojas, ramas y mazorcas puede generar entre 60 y 100 toneladas de materia orgánica por hectárea al año, que contribuyen a la fertilización y proliferación de microfauna y microflora en los suelos. Así, los agricultores disminuyen los costos del uso de fertilizantes y de riego —en un país de irradiación solar tropical continua— y elimina el uso de pesticidas (las plagas se controlan con podas), lo que además de representar un beneficio ambiental y social para todos, es un asunto decisivo para desistir del monocultivo en una economía campesina. La renta social también se aumenta con los cultivos de sombra en sí, ya que algunos, como las maderas finas en Colombia, pueden llegar a representar un 28 por ciento de sus ingresos.
De esta manera, los pequeños productores de Colombia cultivan en fincas arboradas, que aportan al paisaje y que pueden llegar incluso a utilizarse como zonas de amortiguación para reservas naturales, como es el caso de los campesinos vecinos del Parque Natural Serranía de los Yariguíes en El Carmen de Chucurí, Santander.
Campesinos que ya no son víctimas
Los cacaotales también guardan historias de luchas, cambios y nuevas oportunidades para las familias del campo y la selva, gracias a las cosechas permanentes y a la demanda del grano durante todo el año.
Los cacaos que salen al mercado provenientes de Perú, Colombia y Ecuador poseen una diversidad de sabores y aromas, tienen rostros y son testimonios de un trabajo demandante, así como de un esfuerzo de superación de situaciones de marginación rural y de violencia. Los tres países comparten políticas de sustitución de cultivos ilícitos por nuevas estrategias de vida para el campo y se han interesado en adelantar certificaciones de comercio justo, como UTZ y Rainforest, que reconocen estos esfuerzos y apoyan la conservación de la biodiversidad.
La Embajada de Suiza y la Fundación Swisscontact crearon el premio Cacao de Oro
Los rostros del cacao son también empleo y conocimiento. El cultivo, la cosecha y la poscosecha del cacao requieren de mano de obra, cuidados constantes y capacidades para sus procedimientos. Para ello, Colombia cuenta con instituciones y con el conocimiento acumulado del café en investigaciones científicas, saberes sensoriales, tecnología, comercialización y extensiones rurales del cultivo donde su centro es la familia, un potencial que podría sacar del rezago al cacao.
Como una estrategia de cooperación internacional para promover la calidad y la exportación del cacao fino y de aroma de Colombia, la Embajada de Suiza y la Fundación Swisscontact crearon el premio Cacao de Oro, que esta vez fue otorgado a Juan Urbano, productor en Boyacá. “Es un reconocimiento al esfuerzo de ocho años de una región de productores que estaban agobiados por la violencia y la ilegalidad, y que con el cacao le han puesto alma, corazón y vida para generar paz y convivencia para la región”, asegura Urbano.
En Santander, región de cacao por tradición, Miguel Beltrán, promotor de la iniciativa de fincas sostenibles con cacao para extender el espacio de las especies y conservar el agua limpia del Parque Natural Serranía de los Yariguíes, narra con entusiasmo un cambio en la cultura colectiva de su región al sustituir las armas por cacao, y expresa querer crear ahora “negocios verdes asociativos que pongan en valor la conservación de la biodiversidad, el cacao, los paisajes y las historias que tenemos para contar”.
Así, el cacao en Colombia, como en pocos países, ha impactado significativamente el bienestar y la permanencia de las comunidades rurales, quienes al ingresar en una economía con oportunidades están construyendo sueños en familia y buscando vivir en armonía con la naturaleza y la sociedad. “El cacao es el medio y el fin es la gente”, expresan los productores.
 Los árboles de sombrío contribuyen en la producción de biomasa y la fertilización de los suelos. /Foto: Bernardo Sáenz
Los árboles de sombrío contribuyen en la producción de biomasa y la fertilización de los suelos. /Foto: Bernardo Sáenz