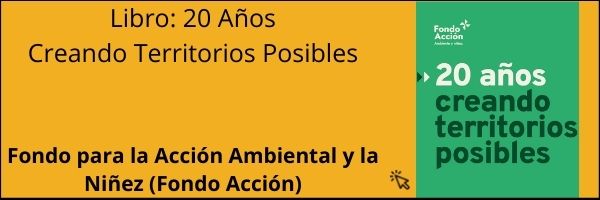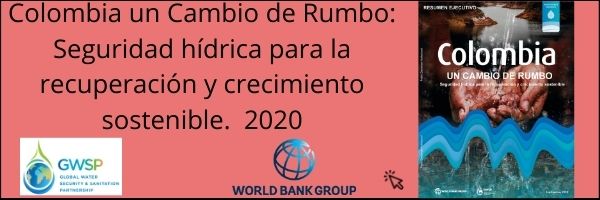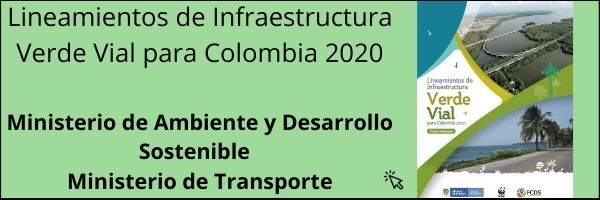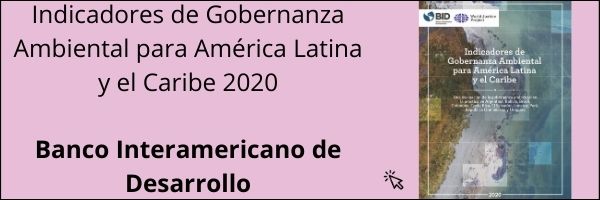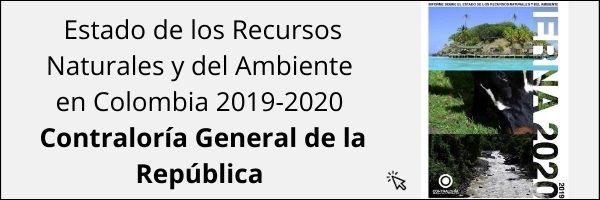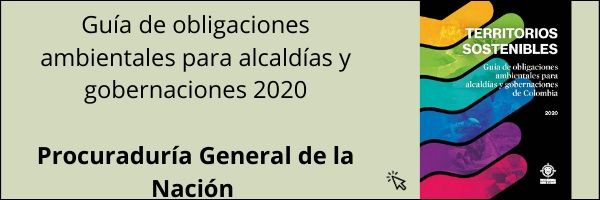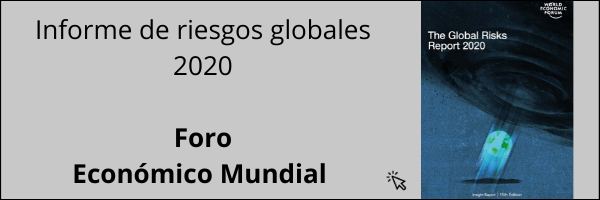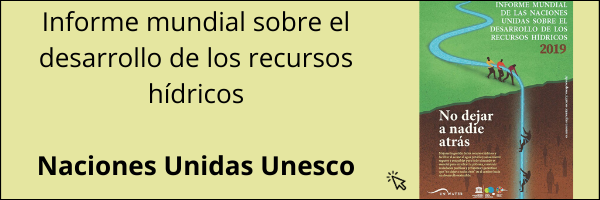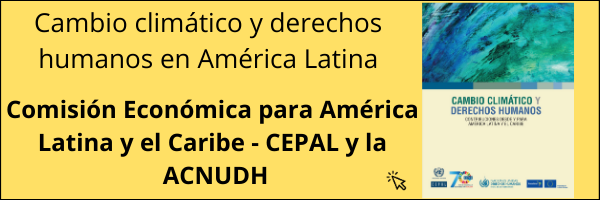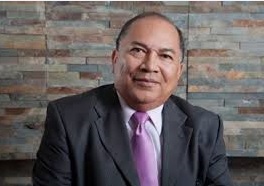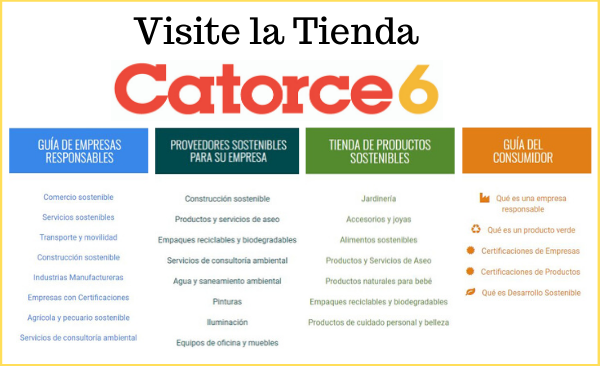Catalogada como una de las principales mafias del país, el tráfico de madera ilegal extermina los bosques de al menos cuatro departamentos colombianos.
Colombia es un país de bosques, más del 60 por ciento de su territorio tiene cobertura boscosa y concentra el 10 por ciento de la biodiversidad mundial.
A pesar de la riqueza, la tasa de deforestación en Colombia es alarmante, ya que se pierden anualmente cerca de 300.000 hectáreas de bosque (algo así como la extensión de Risaralda) y junto con el bosque que se tala se pierden miles de años de biodiversidad. Especies de plantas y animales que se quedan sin hábitat natural van camino a la extinción o son obligados a migrar. La muerte y desaparición de especies como leopardos, loros, lechuzas, jaguares, sumado al costo económico que el país tendrá que asumir para reforestar y recuperar lo talado, es el resultado de la falta de controles efectivos para evitar esta práctica ilegal.
En la jurisdicción de solo cuatro corporaciones autónomas regionales (de las 34 que hay en el país) se concentra el 59 por ciento de las alertas de deforestación detectadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam): Corpoamazonía, Corponariño, Corpomacarena y Codechocó. Catorce6 hizo un recorrido por estas entidades y encontró que la deforestación es impulsada en gran parte por los grupos armados al margen de la ley, que, como en el caso de La Macarena en la Orinoquía y Caquetá en la Amazonía, han devastado una gran extensión de las selvas colombianas, sin que el Estado ejerza el menor control.
La ruta de la ilegalidad
“Al menos el 90 por ciento de los terrenos de la jurisdicción de Corpomacarena están en manos de grupos ilegales que gobiernan en esta zona. Ellos deforestan hasta dejar pasto verde sin árboles y sacan la madera”, aseguran funcionarios de la entidad, que pidieron no revelar sus nombres.
La ruta de la madera en esta región del país es fantasmal. Se mueve a través de los ríos hasta que llega a San Vicente del Caguán. Si la cosa es por camión se moviliza selva adentro.
También sale por los parques nacionales, la botan por los ríos que cruzan el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y el Parque Tinigua, la bajan y sale a San José del Guaviare o a Puerto Concordia. Y cuando llega al Caquetá no hay quién responda, pues apenas tres funcionarios cubren los 11.000 km2 que corresponden a Corpomacarena.
Falta de sistematización
 En Colombia, de acuerdo con el Decreto 1791 de 1996, se puede adquirir el derecho de usar los recursos naturales renovables de varios modos, ya sea con un permiso o por una concesión.
En Colombia, de acuerdo con el Decreto 1791 de 1996, se puede adquirir el derecho de usar los recursos naturales renovables de varios modos, ya sea con un permiso o por una concesión.
Las autoridades ambientales que otorgan mayor volumen de aprovechamiento forestal son Codechocó, Corponariño y Corpoamazonía. Estas tres suman el 63 por ciento del volumen total otorgado en el país, para el periodo 2008-2011.
De acuerdo con informes de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solo en 2011 se autorizaron permisos de aprovechamiento forestal para talar poco más de 4 millones 22 mil m3 de madera.
Aunque no es fácil determinar el valor comercial de esta madera, porque depende de su calidad y procedencia, para dar una idea de los millonarios montos que mueve su producción, un ingeniero de Corpomacarena hace la siguiente reflexión: “Hace un mes incautamos 15 m3 de madera de cedro macho que para mí es la más fina del mundo. Lo incautamos porque esta especie está en peligro crítico de extinción en esta zona del país. La persona encargada avaluó que el costo de esta carga podría estar entre los 20 y 25 millones de pesos en la región. Ahora, el costo que puede tener esto en el mercado es mucho mayor”, concluye.
Los mayores volúmenes de madera legal en el país proceden de la Amazonía y la costa Pacífica colombiana. Con base en un estudio del Ideam y Ecoforest, el recurso natural proviene de Bocas de Satinga en el municipio de Olaya Herrera (Nariño), se acopia en Buenaventura y luego se moviliza principalmente por las rutas comprendidas entre Cali, Pereira y Bogotá.
La madera proveniente de Riosucio y Bajirá y de otras regiones del Medio y Bajo Atrato (Chocó) se transporta hacia Turbo (Antioquia) y posteriormente hacia los centros de consumo de Medellín, Pereira y en menor escala a Bogotá.
En este punto la responsabilidad es de Corantioquia, que tiene a cargo 80 municipios de los 125 que conforman el departamento. El ingeniero Carlos Naranjo confirma que tienen dos zonas muy amplias con permiso para extraer madera de manera controlada: una en el Bajo Cauca y otra que comprende el nordeste y parte del Magdalena Medio. “Allí tenemos las mayores explotaciones legales, pero también ilegales. La dificultad es que las ilegales se nos camuflan dentro de las legales por el tráfico de salvoconductos. Nos sacan más madera de la que es. En este momento se manejan tres copias del salvoconducto: una de la autoridad regional de donde sale, otra la lleva el que la transporta y otra nos la envían por correo a nosotros. La copia llega 15 días después. Ese es el pico de botella, porque mientras no tengamos los salvoconductos en línea nos van a sacar el bosque y nos lo van a pasar por las narices y no nos vamos a dar cuenta”, comenta.
En Caquetá, el panorama no es muy diferente. Los funcionarios afirman que mucha gente no lo cuenta, pero que la madera que pasa por esa zona hacia el interior del país lo hace con permisos falsos. La madera va para la costa Atlántica y de ahí parte en barco a Europa. Otra va a parar a Medellín, a Villavicencio y otra a Bogotá a los depósitos de madera. “Todo el mundo recibe y compra sin preguntar, y después revuelve y vende, por eso se constituye en una mafia, porque aun pudiendo confirmar si los cargamentos son ilegales, nadie lo hace”, afirman.
Frente a esta grave problemática, la directora encargada de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, María Claudia García, reconoce que no se sabe la dimensión del problema y que hasta ahora están realizando un trabajo conjunto con la Procuraduría para estimar la falsificación. “El monitoreo de actividades ilegales es difícil de detectar”, explica. La entidad espera poner a funcionar un sistema en línea en diciembre de este año. “Este es un proyecto que estamos trabajando con Corpourabá, Corantioquia y Codechocó. Ya se han hecho pilotos, ya evaluaron formatos, estamos realizando trabajos de capacitación con todas las corporaciones para realizar pruebas en octubre, estabilizar el sistema en noviembre y en diciembre tenerlo listo”, asegura García.
Este sistema permitiría confirmar de manera inmediata la originalidad de las licencias. Por ejemplo, un salvoconducto de Corantioquia que va para Codechocó será incluido en un programa con la cantidad exacta de madera que sale de Antioquia y será verificado en todos los puntos de paso y en su lugar de destino.
Ingenio, cara a cara con la ilegalidad
 Las cifras promedio anuales que deja el negocio de la madera legal en el país son tan altos, (sobrepasa los 3.569 billones de pesos), que si el sector se mirara como una sola empresa podría estar catalogada como una de las 100 más grandes del país. Ahora bien, la madera ilegal no se queda atrás. Anualmente el valor de la madera movilizada y consumida de manera ilegal supera los 923 billones de pesos.
Las cifras promedio anuales que deja el negocio de la madera legal en el país son tan altos, (sobrepasa los 3.569 billones de pesos), que si el sector se mirara como una sola empresa podría estar catalogada como una de las 100 más grandes del país. Ahora bien, la madera ilegal no se queda atrás. Anualmente el valor de la madera movilizada y consumida de manera ilegal supera los 923 billones de pesos.
El instituto Sinchi está trabajando en una metodología para calcular el precio de la ilegalidad, pero por ahora cifras de Minambiente han podido determinar que mientras un metro cúbico de madera legal se vende a 650 mil pesos en el mercado, el de madera ilegal no sobrepasa los 300 mil pesos. Así las cosas, el flagelo de la tala ilegal parece imparable (la Policía Nacional reportó la incautación de 363.064 m3 de madera ilegal anual, unas 14 mil volquetas llenas de troncos).
Sin embargo, cada vez hay más ingenio de las corporaciones para frenar el exterminio de las maderas más finas. En el Amazonas, donde la tala ilegal se ha detectado en la frontera con Brasil para sacar la madera por el río Putumayo y luego sale a Puerto Asís, el Instituto Sinchi participa en un proyecto financiado por la Unión Europea para generar un código de barras que permita identificar las especies que transitan en los puntos de salida. “Se trata de un dispositivo que tendrá el jefe controlador a donde llega la madera antes de salir hacia un centro de distribución. Este aparato guarda unas claves electrónicas con información genética de las maderas restringidas, que sería ilegal sacar porque está en categoría de amenaza. El controlador compara la composición de la madera que le llega y determina si es una especie restringida”, explica Luz Marina Mantilla, directora del Sinchi.
Uno de los últimos estudios del Banco mundial confirma que la región Andina solo preserva el 30 por ciento de sus bosques originales, la región Caribe solo conserva el 10 por ciento, el Pacifico el 75 por ciento y la Amazonía el 65 por ciento.
En Colombia, la falta de automatización en el sistema de los salvoconductos es la culpable de que hoy el 42 por ciento de la madera que se comercializa sea ilegal y se obtenga de las especies de maderas más finas del mundo, muchas en estado crítico de extinción.
La reforestación de mínimo el doble de lo talado como garantía de permanencia de las especies y base del aprovechamiento forestal es una tarea que se debe emprender sin más espera. El Ministerio de Ambiente y las autoridades ambientales regionales están en mora de entregarle al país un parte de tranquilidad en el tratamiento del problema, no solo es El Niño que aparece cada año, es todo el desengranaje de políticas, de control y de salidas efectivas para las comunidades que trabajan en estas actividades ilegales. Lo que hay es tela por cortar.