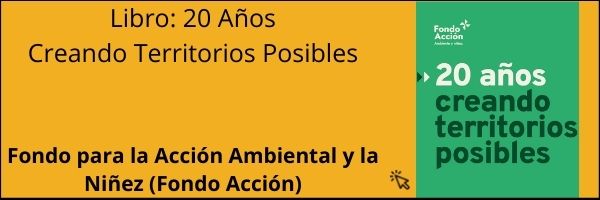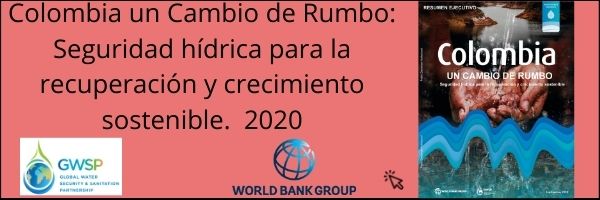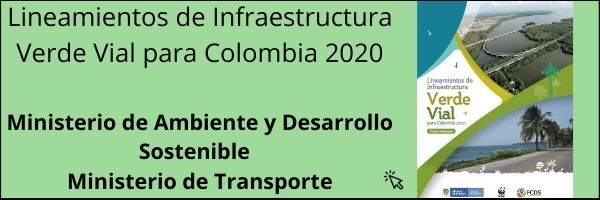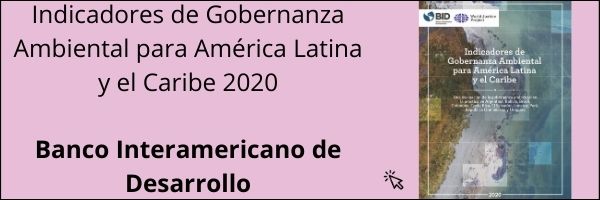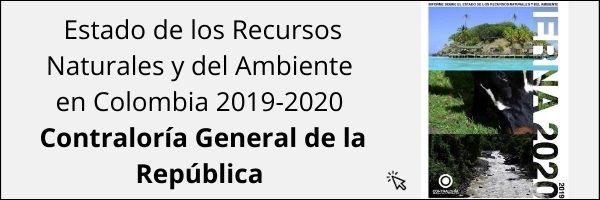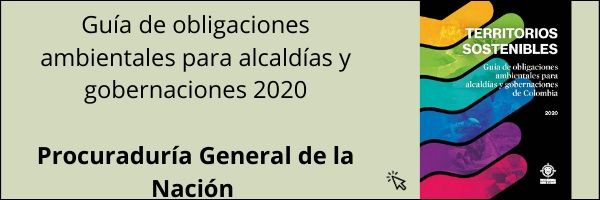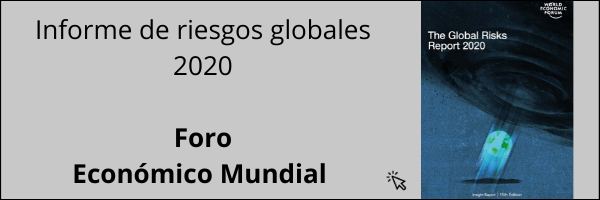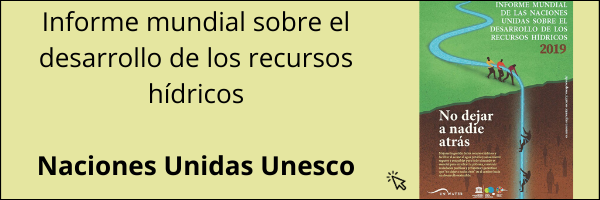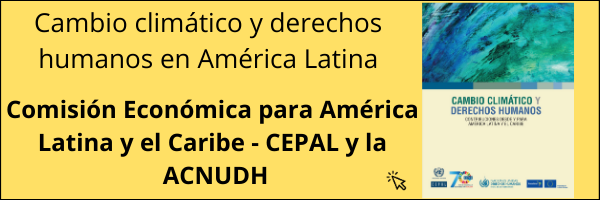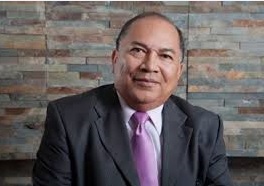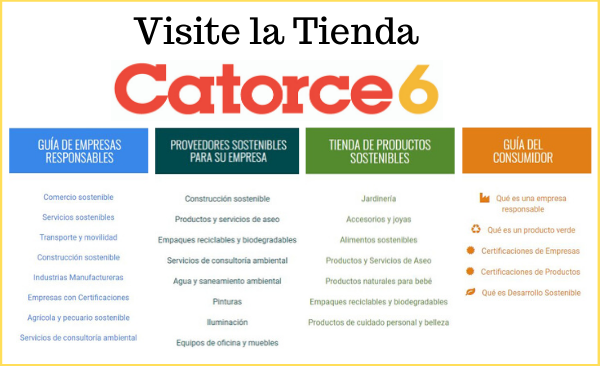D esastres naturales, situaciones de riesgo inminente y grandes proyectos de infraestructura o industriales, son las principales razones que han forzado el traslado de decenas de poblaciones en todo el territorio colombiano en las últimas décadas. De hecho, la experiencia colombiana es una de las principales referencias para las naciones en vía de desarrollo que empiezan a atender con dedicación situaciones similares. Un reciente estudio de casos, contratado por el Banco Mundial y el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), muestra cómo hemos avanzado en Colombia en cuanto a fortaleza institucional, capital social, criterios y metodologías para el reasentamiento involuntario de poblaciones. La investigación coordinada por la psicóloga colombiana Elena Correa y presentada en la mesa de reasentamiento de la Universidad de los Andes, profundizó en la identificación de las variables del reasentamiento en casos emblemáticos de Argentina, Brasil, Guatemala y Colombia. Después de adentrarse en tales experiencias, se nota que los colombianos estamos a la vanguardia en materia de prevención y reducción de riesgos de desastres.
También son evidentes los avances en materia de metodologías de intervención, instrumentos de financiación y desarrollos institucionales para hacer frente al desafío de reasentar poblaciones.La experiencia colombiana es diversa, traumática y rica en todos los aspectos. Se hizo notoria con la construcción de grandes embalses e importantes obras públicas; siguió con el desarrollo de grandes proyectos mineros como los de El Cerrejón; se moldeó con emergencias tan fuertes como la avalancha de Armero, el terremoto del Eje Cafetero o el tsunami del Pacífico; y se está acrisolando con las difíciles experiencias de las recientes inundaciones en gran parte del país. Y es que en todos los casos hemos aprendido que el reasentamiento es un proceso de aproximación conjunta de los interesados, Estado o empresas y sus equipos asesores, a la comunidad y su realidad antes, durante y después del reasentamiento; asimismo hemos aprendido que el conocimiento de esa realidad no se surte con acciones formales, como puede ser la aplicación de un censo o encuestas preliminares. Es más que las comunidades muchas veces se niegan a participar de esos procesos, por simple desconfianza o por no soltar una de sus cartas de negociación de mayor relevancia, como es el conocimiento que ella misma tiene de su propia situación. Un proceso de reasentamiento exitoso se soporta en una plataforma de confianza y trabajo conjunto en todas las fases con la comunidad a reasentar. A veces el afán por el reasentamiento produce programas de vivienda que son abandonados al poco tiempo por los mismos beneficiarios. También abundan los casos de repoblamiento del terreno que inicialmente se había abandonado.
Pero las experiencias más lamentables tienen que ver con la desdicha de una población que se siente engañada con programas de reasentamiento llevados a cabo para cumplir con una obligación legal o social, pero con muy poco énfasis en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Esa postura siempre resulta más costosa para quien promueve el proyecto, para el Estado, para la comunidad y para toda la sociedad. Siempre el reasentamiento es una última opción habitacional; no obstante, cuando este tenga que darse debe servir para restaurar los tejidos sociales, mejorar las condiciones sociales y económicas de la población, y articular una comunidad casi siempre marginada a un orden institucional cooperativo. Solo así es posible de esa experiencia a todas luces traumática pasar a una verdadera oportunidad.