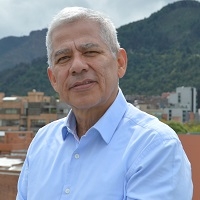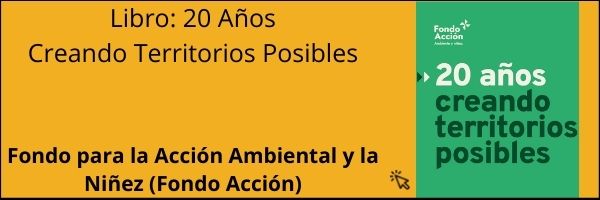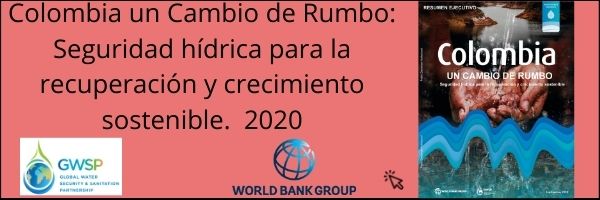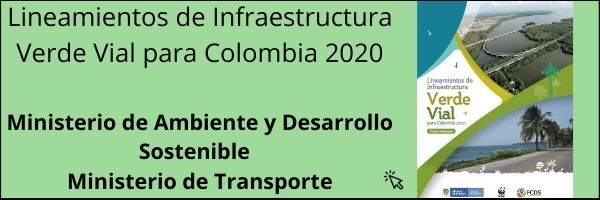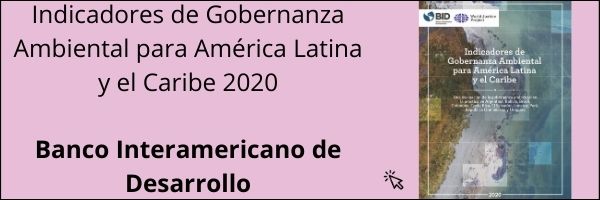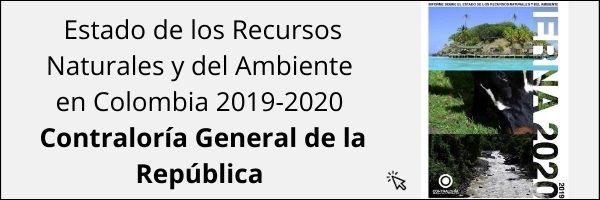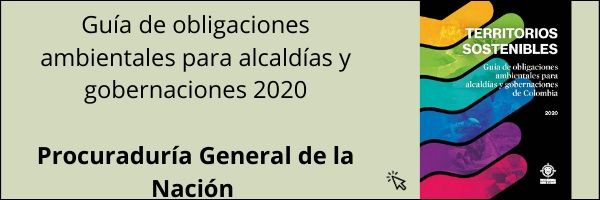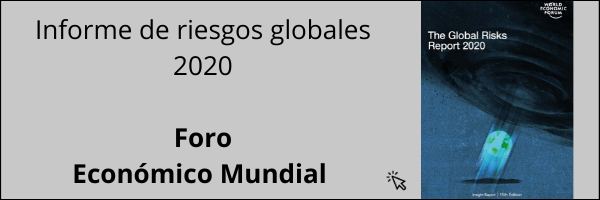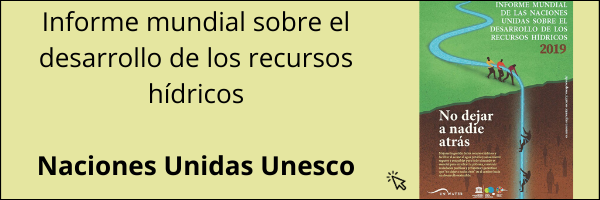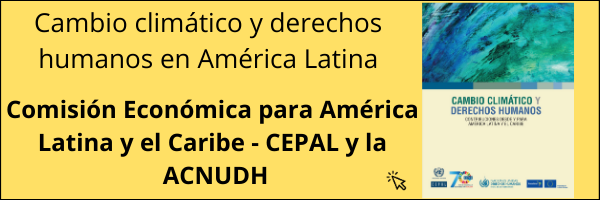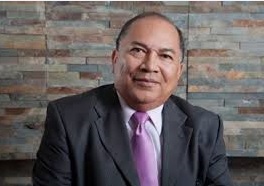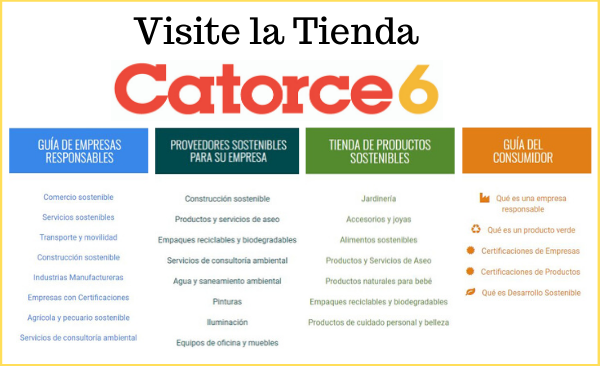Bosque andino en la cuenca del Chinchiná.
La franja del bosque andino en la cuenca del río Chinchiná se está estrechando por efecto del cambio climático. Según el coordinador del proyecto Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná, Andrés Felipe Betancourth López, “este ecosistema tiene funciones de regulación incluso más importantes que el propio páramo de la zona”.
Así lo afirmó en entrevista con Catorce6, en la carpa Voces por el Clima, un espacio de encuentro anexo a los diálogos de la Cumbre de las Naciones Unidas por el Cambio Climático que se realiza en Lima.
En la cuenca del Chinchiná, que es de altas pendientes, el bosque andino tiene funciones de regulación. Asimismo, hay otros efectos que hasta ahora se están midiendo, como la pérdida de biodiversidad, la pérdida de cobertura glaciar del nevado del Ruiz y el desplazamiento hacia la altura de agroecosistemas en contra de ecosistemas naturales, entre ellos el páramo de la parte alta de la cuenca, que es una preocupación a nivel nacional. Por ejemplo, hoy en día la cuenca tiene cultivos de café a 2.000 metros de altura, cuando su pico ideal eran los 1.400 metros y llegaba máximo a los 1.700. “La producción agropecuaria, aunque necesaria para el abastecimiento de la región, ha ido desplazando a los ecosistemas que tienen funciones específicas importantes”, aseguró Betancourth.
La variabilidad climática de esta zona es también una problemática para su ordenamiento y protección, ya que en los últimos 12 años sigue cayendo la misma cantidad de lluvia, pero ahora cada vez más concentrada, en eventos cada vez más fuertes y de mayor intensidad. En Manizales y en toda la zona rural de la región se presentaban meses de 300 mm de precipitación, pero distribuidos en 30 días. Ahora hay 25 días secos y 4 ó 5 días con esos 300 mm. Eso ha generado pérdida de vidas humanas, destrucción de carreteras, afectación de la infraestructura y en 2011 en Manizales, una ciudad de 400.000 habitantes, que la población quedara sin provisión de agua potable, a causa de un aguacero que derrumbó toda la infraestructura de acueducto y tuvo a la capital del departamento de Caldas en emergencia sanitaria.
Participación de la ciudadanía
En estos casos, lo primero que se hace es articular a las instituciones para atender las emergencias, y eso fue lo que ocurrió en la crisis de 2010-2011 con el nacimiento del Fondo de Adaptación al Cambio Climático. Sin embargo, “no dejan de ser medidas transitorias. Lo que necesitamos es hacer una mejor gestión del conocimiento, tomar responsabilidad para una acción realmente colectiva”, advirtió.
El programa Tránsito Habitante a Ciudadanos, que hace parte de los Pactos por la Cuenca del Chinchiná, pretende que las 550.000 personas que viven en la cuenca del Chinchiná exijan sus derechos para que la institucionalidad los cubra, pero también reconozcan que como ciudadanos todos somos responsables de la gestión del ambiente. Es una formación de cultura ciudadana. “Tenemos que trascender de los proyectos coyunturales y transitorios hacia sistemas de gobernanza que reconozcan la participación de todos los sectores y que se asienten en políticas permanentes. No puede ser que las estrategias de intervención dependan del alcalde o del presidente de turno, pues lamentablemente en nuestro país, por costumbre y por cultura, cambian los gobiernos y cambian los programas”.
La clave para que eso cambie, según el coordinador del proyecto en Caldas, es que la comunidad se empodere de sus ecosistemas, de sus lugares de vivienda, que comprenden zonas urbanas y rurales y tienen roles distintos pero igualmente relevantes para el desarrolllo y para el cuidado del ambiente. “Si una comunidad en Colombia se piensa un plan, por ejemplo ahorita que estamos con los planes de manejo y ordenación de las cuencas, con visiones mínimo de 10 años y si es la ciudadanía la que lo apropia, no va a llegar un alcalde o un director de una corporación autónoma que sea capaz de revertirlo. Si la ciudadanía lo tiene apropiado, él va a tener que seguir ese libreto, y ahí es donde necesitamos más participación y más empoderamiento ciudadano. Además, no podemos esperar que las instituciones arreglen nuestra situación”, comentó Andrés Felipe.
La estrategia fundamental de los Pactos por la Cuenca del Chinchiná ha sido pensar en acciones a escala territorial, en el sentido de que hay mucha disposición normativa, de alcances de políticas a nivel nacional, pero es difícil que desde el nivel nacional se le haga agencia. Entonces, se han diseñado programas a escala territorial para una unidad donde el funcionamiento ecosistémico sea claramente entendible sobre lo que es una cuenca. Se habla entonces de la gestión integral, entendida no solamente como la gestión en la recuperación de los recursos naturales y la conservación ambiental, sino también la comprensión de las demandas desde lo social, desde lo económico y los valores culturales.
Y para lograr esa integralidad ha habido un trabajo coordinado entre la institucionalidad pública, la institucionalidad privada y la sociedad civil, que es la que terminan de armar el rompecabezas de la gestión integral de cuencas y es donde es posible formular acciones concretas de adaptación. “Es muy difícil pensar en acciones de adaptación en cualquiera de los países de América Latina, pues por ejemplo en un país tan diverso como Colombia, diseñar medidas de adaptación que se apliquen en todo el país es muy difícil. Donde se pueden, pensar, diseñar y hacerle seguimiento a estas medidas es a escala territorial. Por eso pensamos que la gestión integral del recurso hídrico a escala de cuenca es un modelo para identificar, diseñar, aplicar y hacerle seguimiento a medidas concretas de adaptación donde los actores locales hagamos la principal inversión”, aseguró.

Volcán Nevado del Ruiz / Foto: Gonzalo Duque Escobar (www.galeon.com)
Cifras de deforestación
La cuenca alta del Chinchiná ha sufrido una gran pérdida de cobertura forestal en virtud de la ganadería, como ocurre en casi todos los Andes colombianos, aunque la ganadería es poco eficiente, de muy poca capacidad de carga. “Termina más siendo una estrategia de apropiación del terreno que un sistema productivo eficiente en sí mismo”, aseveró Betancourth.
Para mitigar estos daños, se llevó a cabo un proyecto procuenca para reforestar buena parte de esta zona y ahora con el plan de ordenación se busca darle conectividad a las distintas figuras de protección y a las áreas protegidas de la región. Con esto se ha logrado un eje de trabajo fuerte en los proyectos de Pactos por la Cuenca, entre ellos crear bolsas comunes con recursos de las instituciones, los recursos corrientes del 1% que tienen las alcaldías y la gobernación, más recursos de inversión voluntaria de las empresas de servicios públicos, más lo que tiene Parques Naturales, más algunos propietarios privados con toda una intencionalidad trazada por el Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (Poimca). El Pomca, que está terminando su formulación y está próximo a adaptarse, dice que de las 105.000 hectáreas que tiene la cuenca, más o menos unas 22.000 deben ser áreas protegidas, y hasta el momento hay 18.000.
Para Andrés Felipe Betancourth, “lo que se necesita es integrar esa parte alta en un gran corredor que favorezca no solamente la conservación de la biodiversidad, sino el flujo de los servicios ecosistémicos hacia la ciudad, porque también hay que ser realistas: 550.000 personas viviendo en 100.000 hectáreas, no podemos decir que todo sea conservación, de algo tenemos que vivir y algún espacio tenemos que ocupar, pero sí ordenarlo, que es lo que proponen estos Pomca para que la producción se haga donde debe estar, el desarrollo urbano donde debe ser, con su respectiva provisión de servicios públicos, y las áreas de conservación que tengan sobre todo funcionalidad e integralidad ecosistémica”.