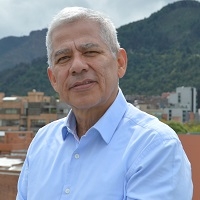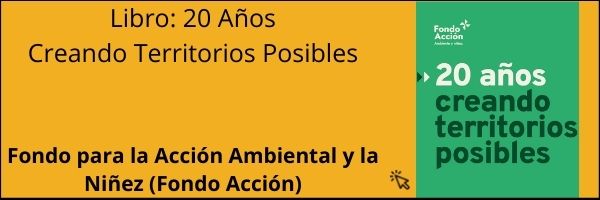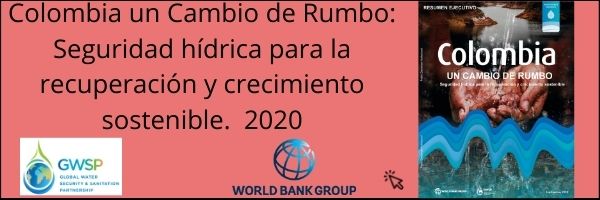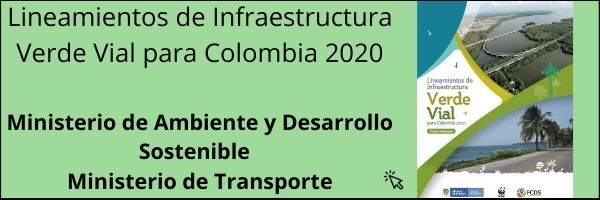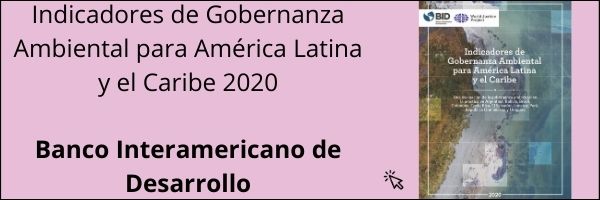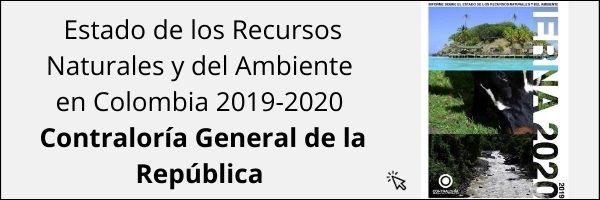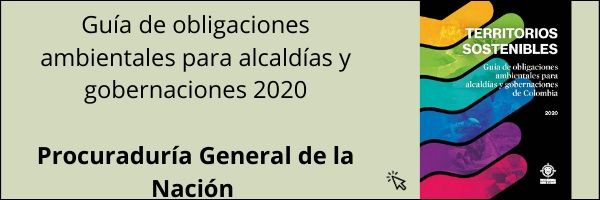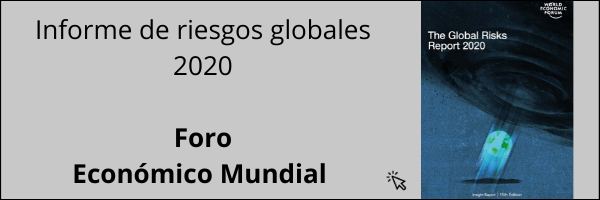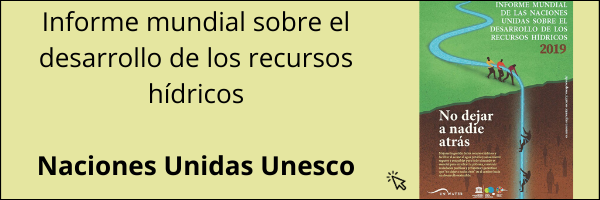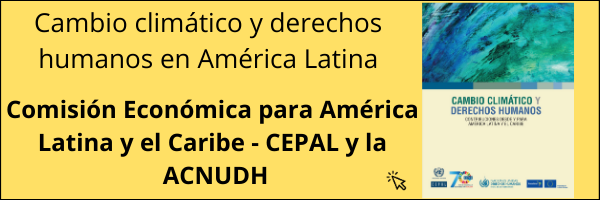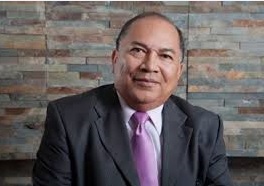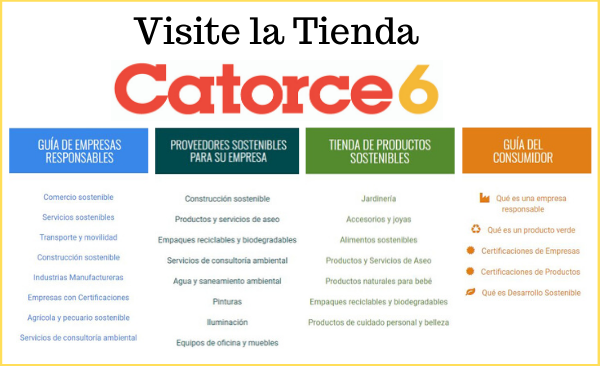Texto: Patricia Barrera
“¿Usted quemaría su grabadora de periodista?”. Tajante y con cara de asombro, le respondí: “No, si esto es lo que me da el sustento”. Ignacia, sin inmutarse, con esa parsimonia parecida a la de las ciénagas de su natal Córdoba, me volvió a interpelar sin reservas: “¡Ah!, bueno, ¿y entonces por qué piensa usted que esos mangleros de Salamanca iban a quemar todos esos mangles? Y sentenció: “Lo de Salamanca fue un accidente”.

El origen del fuego todavía es motivo de investigación; sin embargo, los operativos que permitieron apagar el incendio —realizados de manera conjunta por Policía, Fiscalía, Bomberos y quienes cuidan el parque— dejan claro que muchas veces es desatado por habitantes que talan el mangle y lo introducen en hornos artesanales hechos debajo de la tierra, a temperaturas que oscilan entre 400 y 700 ºC en ausencia de aire, hasta obtener un preciado combustible, el carbón vegetal. Preciado, porque los platos típicos de muchas regiones, por tradición cultural, y el exquisito sabor que produce, se cocinan con este carbón y porque su poder calorífico duplica al de la madera.
El legendario oficio de los carboneros está vivo, tan es así que, según denuncian los funcionarios del parque, 14 personas fueron capturadas en 2013 por causar la quema de mangle para carbón. “Hay una tala selectiva porque nutre un mercado que a la fecha no tiene regulación alguna y esto es una práctica cultural donde la gente prefiere cocinar con carbón”, afirma Blas Castillo, abogado del Parque Salamanca.
Quienes mantienen estas fábricas artesanales hacen uso del bosque para obtener recursos. Cruzan a esta zona, casi sin control, pues sus 54 mil hectáreas juegan en contra de los esfuerzos de los cuidadores de esta reserva natural, quienes no dan abasto.
Una tajante realidad salta a la vista, la ocupación en el Parque Salamanca sigue causando estragos, ocupación que también se registra en 38 de los 56 Parques Naturales Nacionales del país.
Entre negligencia y criminalidad
 Tal vez Ignacia tenga razón y no haya lógica en que alguien atente contra su sustento en pleno uso de sus facultades, pero Isla Salamanca no es el único parque que arde en llamas.
Tal vez Ignacia tenga razón y no haya lógica en que alguien atente contra su sustento en pleno uso de sus facultades, pero Isla Salamanca no es el único parque que arde en llamas.
Los más afectados son el Parque Nacional Natural Los Nevados en el Eje Cafetero, el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande del Magdalena (con un episodio ocurrido en el sector oriental por los lados de Tucuringa) y el Parque Nacional de Iguaque en Boyacá.
En Iguaque, los incendios más comunes son ocasionados por cazadores que ingresan a la zona y una de las técnicas para hacer salir a los animales de las madrigueras es generando humo con hogueras.
Tradición culinaria amenaza bosques

La tradición tiene en jaque a los mangles, y en el caso de Nariño a los robles, y en cada región hay especies de árboles que están sufriendo los rigores de la tala.
El uso del carbón vegetal data probablemente desde el mismo momento en que se comienza a utilizar el fuego. De hecho, existen pruebas de que en muchas pinturas rupestres de hace más de 15.000 años el carbón vegetal se utilizaba para marcar el contorno de las figuras.
En México, España, Argentina y en otros países hispanoparlantes, el carbón vegetal se ha usado durante siglos como combustible en los braseros o en hornillos. Aún así, el hecho de que sea una práctica tan extendida en el continente no borra el hecho de que, debido a su fabricación, se produce deforestación, así como importantes problemas ambientales y también consecuencias negativas para la salud humana.
Catorce6 hizo un barrido por varias corporaciones regionales, sobre todo aquellas ubicadas en regiones que registran altos índices de deforestación (Macarena, Nariño, Putumayo y Chocó) y la conclusión es la misma: todas hacen esfuerzos para que se prohíba, por legislación, el uso de carbón vegetal, pero la tradición sigue cobrando hectáreas, aunque ninguna identifica el uso del combustible como un verdadero riesgo para el ambiente, pues insisten en que su uso es incipiente frente a otras prácticas que consideran más peligrosas como la minería o la ganadería.
Las corporaciones minimizan el riesgo de la utilización del carbón vegetal afirmando que son pocos focos de producción y consumo de carbón vegetal en términos de cantidades por los cuales, para ellas, no hay motivo de mayor preocupación. La evidencia de que una chispa puede acabar con grandes áreas de nuestra biodiversidad debería ser la razón para medir este riesgo con mayor cuidado y rigurosidad.
Es posible vivir del mangle sin acabarlo
 Ignacia, la misma del inicio de nuestra historia, vive en Caño Lobo, zona manglárica de la bahía de Cispatá, municipio de San Antero (Córdoba). Ha vivido toda su vida allá y recuerda con claridad todas las batallas con y por el manglar.
Ignacia, la misma del inicio de nuestra historia, vive en Caño Lobo, zona manglárica de la bahía de Cispatá, municipio de San Antero (Córdoba). Ha vivido toda su vida allá y recuerda con claridad todas las batallas con y por el manglar.
En 1976 comenzó todo, cuando en una reunión la Gobernación y otras instituciones acusaron a su población de haber acabado con el mangle (en esta región crecen cinco tipos de la planta). “Éramos unas 150 familias desplazadas de las tierras del río Sinú. Un cambio de desembocadura del río nos hizo llegar a Caño Lobo y allí comenzamos a vivir del manglar para construir las casas, como uso ornamental y como barrera natural para evitar que las olas se comieran las viviendas”, relata.
A esa reunión llegó Ignacia y se dio sus mañas para que la dejaran hablar ante el auditorio aún cuando no era parte del programa. En ese entonces no era reconocida como líder en su comunidad, pero junto a los ancianos sabía bien que el mangle se estaba muriendo y que no era culpa de ellos. Ante los reclamos de esta manglera, expuestos en los cortos 15 minutos que le dieron para hablar, varios funcionarios accedieron a acompañarla hasta su población. “El problema no eran los mangleros, es que los caños se cerraban y la sal se concentraba y por eso el mangle se empezó a secar y a morir —afirma Ignacia—. En salamanca culpan a los carboneros de que queman el mangle, tal como a nosotros nos culpaban en aquel momento de que acabábamos con él”.
En 1991 se dieron a la tarea de demostrar que no habían sido ellos y se convirtieron en la única comunidad de mangleros orgullosamente reconocidos en el país por su trabajo sostenible con el mangle. Ellos no hacen carbón, en un principio lo hicieron, pero poco después y pese a la pobreza en que vivía la gente, se dieron la oportunidad de usar el recurso en otros procesos. “En 1994 nos propusimos no hacer más carbón porque eso dañaba nuestro ambiente. Y comenzamos a regenerar el mangle. Logramos sacar 1.500 hectáreas de mangle muerto, para convertirlo en 1.500 hectáreas de mangle vivo. La gente que vive de este recurso no tiene por qué avergonzarse. Nosotros somos reconocidos como mangleros, pero ahora damos la cara porque lo que hacemos va de la mano de la conservación y no de la tala”, concluye.
la fabricación de carbón