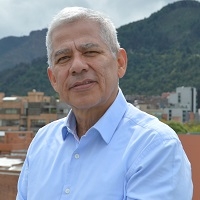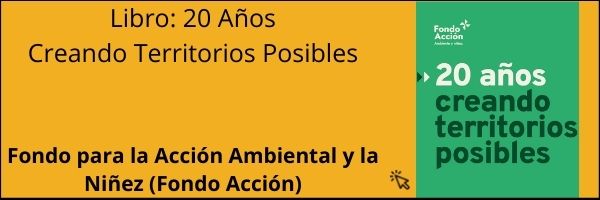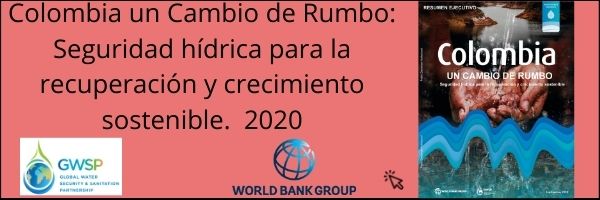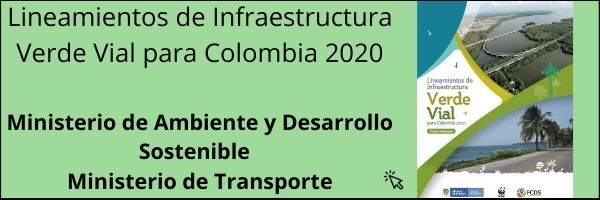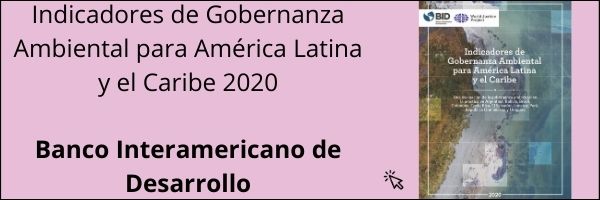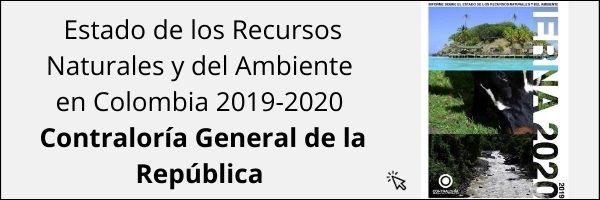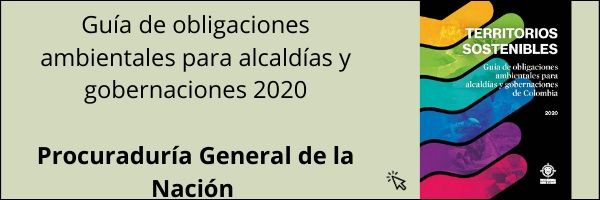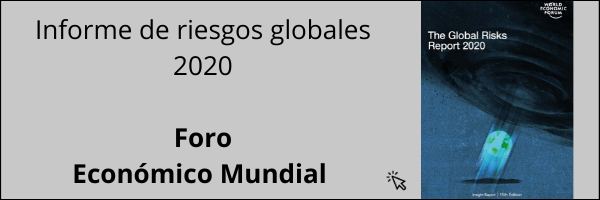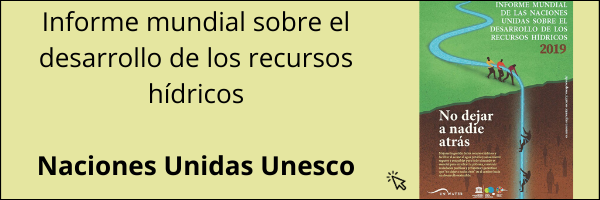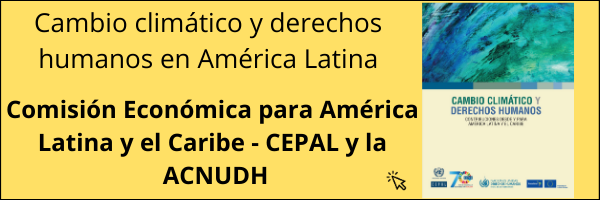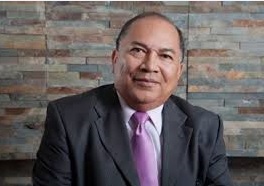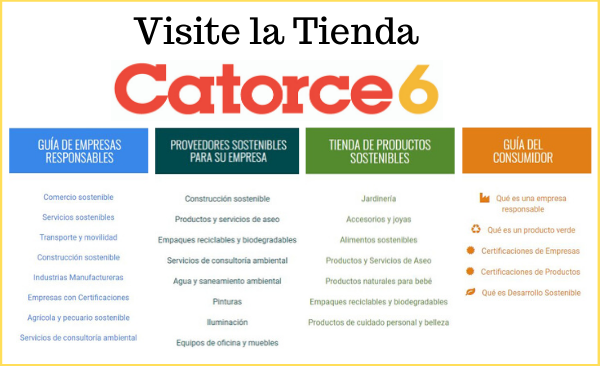Ricardo José Lozano, geólogo con especialización en medios de comunicación y periodismo de la Universidad de los Andes, es el encargado desde 2008 de vigilar el comportamiento de los ríos, los bosques, los desiertos y los glaciares, entre otros ecosistemas, como director del Ideam. Lozano habló para Catorce6 sobre el panorama hidrometeorológico de Colombia en los últimos cinco años, además de los retos que enfrentará el país con el cambio climático.
» Redacción / Catorce6
C6: ¿Cuál es el panorama hidrometeorológico de Colombia hoy comparado con hace 5 años?
R.L.: Nosotros hemos transformado los indicadores y las variables que miden la realidad hidrometereológica del país. Hoy en día nuestros indicadores son mucho más reales frente a lo que está sucediendo en el territe se hacían cálculos muy estadísticos; hoy día nos basamos en la realidad.
El Ideam tiene en la actualidad un sistema de información muy robusto y fortalecido en el que con el Ministerio de Ambiente y otros institutos estamos integrando la información, pues para nosotros es fundamental trabajar la información de lo local. Hace cinco años se hablaba de escenarios futuros, hoy en día tomamos información presente y empezamos a modelar el pasado para ver lo que realmente sucedió y en qué estamos en el presente. Eso ha sido importantísimo; entonces estamos validando mucha información histórica, complementando mucha información que se tenía, y estamos mejorando la tecnología.
Nos preocupa muchísimo que hay un nuevo escenario de riesgo. Por ejemplo, anteriormente, hace cinco años, teníamos un escenario de riesgo muy diferente al que hoy en día existe; el Fenómeno de La Niña de 2010-2011 fue el más fuerte en la historia en los registros meteorológicos que se tiene. Entonces hay un panorama nuevo en los departamentos y municipios que nos permitió identificar el riesgo de muchas de las comunidades, de todos los estratos sociales y de la infraestructura del país. El riesgo en las carreteras, acueductos y los mismos cultivos. Cinco años atrás, por ejemplo, se decía que la cuenca no iba a correr, y resulta que ahora la cuenca corrió y se llevó todo lo que estaba ahí.
Hoy en día vemos que tenemos un nuevo escenario, y el reto es levantar toda esa información. Hemos ido a la cuenca del Magdalena, al Atrato y al Sinú a levantar las nuevas cuotas de inundación, y estamos levantando los nuevos mapas de inundaciones a escalas locales, mapas de deslizamientos, crecientes súbitas. Este año el reto es tener listas esa metodologías y empezar a trabajar con los municipios con este nuevo escenario.
C6: ¿En ese nuevo escenario cómo está la oferta hídrica?
R.L.: Me gusta decir una cifra, ese tema que Colombia ocupaba el puesto 24 en oferta cambió. Esos son datos de una encuesta que hacía las Naciones Unidas y que ya no se hace. Lo que nosotros sí descubrimos es que a nivel de oferta hídrica, en Colombia por kilómetro cuadrado corren 63 litros por segundo, que supera 6 veces la oferta hídrica del promedio mundial, que es 10 litros por segundo por kilómetro cuadrado; y tres veces en rendimiento hídrico en Latinoamérica, que es 21 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Colombia sigue siendo una potencia en recurso hídrico, pero de todas maneras los eventos extremos como El Niño nos quita bastante la oferta hídrica. En estos fenómenos se puede perder el 50 o 40%.
Por ejemplo, en aguas subterráneas, el 74,5% de la oferta hídrica en Colombia está en aguas subterráneas, que es otro recurso inexplorado, principalmente en la región de la Orinoquia. En este estudio tenemos las diferentes hidrogeológicas del país.
C6: ¿Cómo se encuentra el país en materia de calidad de aire?
R.L.: En el tema de calidad de aire es el momento de trabajar de manera muy directa con el Ministerio de Salud y las secretarías de Salud, lo cual estamos realizando. Una de las preocupaciones es cómo se han ido aumentando enfermedades respiratorias basadas en agentes contaminantes. En el Ideam hemos trabajado directamente con la Secretaría de Salud de Bogotá, y con la Secretaría de Ambiente firmamos un acuerdo de monitoreo en calidad del aire. También pusimos una estación móvil en la Carrera 30 y en algunos puntos estratégicos, como en los corredores de Transmilenio.
Los eventos extremos climáticos están haciendo que también se presenten estos extremos de salud en Colombia, especialmente en comunidades vulnerables, que son los adultos mayores y los niños. Una de las labores fundamentales es el seguimiento fuerte entre la Secretaría de Salud y de Ambiente, en cómo la contaminación ha venido aumentando estos casos.
En el Ideam diseñamos un sistema en las medidas de adaptación, un sistema de alertas tempranas frente al cambio climático y como podemos predecir el clima a futuro, en tres meses podemos ver algunas condiciones generales y ver si se puede gestar un brote de dengue o malaria. Una de las labores importantes de ese compromiso que se está haciendo por parte de algunos municipios y en el tema distrital es de participar directamente en la relación clima - salud.
C6: Y ¿cómo estamos en materia de desertificación? ¿Cuáles son las zonas del país más afectadas?
R.L.: Las regiones Andina y Caribe son las más afectadas. En la Andina en los departamentos como el Huila y Tolima; en la Caribe los departamentos de La Guajira, Cesar, toda la sabana de Córdoba, Sucre y Bolívar. La Orinoquia también se ha visto afectada.
Uno de los impactos del cambio climático también tiene que ver con eso, con la desertificación, significa degradación de los suelos por el cambio climático y por la acción del hombre. Le quitamos la piel a la tierra y al quitarla es totalmente vulnerable. Entonces cuando hay tormentas, por ejemplo con La Niña, la tormenta lava las montañas y se lleva una cantidad de sedimentos y muchos de los ríos se desbordan, no solo por la cantidad de agua sino por los sedimentos.
Todos los ríos arrastran más material y sedimentos. El aumento de la tendencia de las desertificaciones es preocupante en el país.
Hay tres convenciones globales para reducir esas vulnerabilidades en el mundo: la primera es la Convención de Cambio Climático, la segunda la Convención de Desertificación y la tercera la Convención de Biodiversidad.
C6: Debido al cambio climático, ¿cuál es el recurso que más se ha visto afectado? ¿O a todos los afecta por igual?
R.L.: Creo que es un ciclo. La vida pertenece a un sistema, la Tierra es un sistema. Todo está conectado, no podemos separar el océano de la lluvia, ni la lluvia del continente, ni el continente del océano. Por eso uno de los valores agregados que tiene el Ideam también es que tratamos esos temas.
El tema de eventos extremos, de acuerdo con el Panel Mundial de Cambio Climático, que es el IPCC, nos dice que, por ejemplo, los fenómenos de El Niño o La Niña están siendo mucho más extremos. Desde el año 2007 para acá se ha repetido permanentemente la presencia de eventos extremos como lo son estos fenómenos; ambos han estado intercalados.
Los fenómenos de El Niño lo tendremos para el 2012 y 2013. El último fenómeno de El Niño fue en el periodo 2009-2010; también en los periodos 2006-2007, 2002-2003. En los recientes ocho años ese fenómeno se está volviendo más intenso. Son cada vez más periódicos estos eventos meteorológicos u oceanográficos que suceden a nivel regional.
C6: Además, según las Naciones Unidas, Colombia es el tercer país más afectado por el cambio climático…
R.L.: Sí, primero Bangladesh, luego China y después Colombia, y como cuarto India. Estos son países que tienen población en zonas de alto riesgo hidroclimático. Colombia ocupa el tercer lugar de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas, y esto es una situación muy preocupante. Hoy en día nos estamos concentrando más en hacer monitoreo en las zonas donde está la población, en donde está la actividad productiva del país, pensando en el desarrollo de Colombia. Estos temas ambientales son temas de desarrollo y que influyen directamente en la economía y en la pobreza.
C6: ¿Y qué medidas o estrategias están realizando desde el Ideam?
R.L.: Uno de los temas muy interesantes que hemos venido haciendo en los últimos años es la implementación de medidas de adaptación. No nos hemos quedado cruzados de brazos. A pesar de que la comunidad científica es pesimista de que volvamos a tener condiciones normales, sí podemos reducir esa vulnerabilidad, y Colombia en estos cinco años ha sacado lecciones muy grandes. El presidente creó un fondo de adaptación, ya no se usa el concepto de reconstrucción, sino el cómo reconstruimos, pero basados en una zona de bajo riesgo. Eso es adaptación, ajustar políticas o normatividad o acciones administrativas o culturales en cualquier sociedad para reducir esa vulnerabilidad.
C6: ¿Y podemos adaptar esas condiciones?
R.L.: Uno de los retos en estos cinco años es que hemos integrado la gestión del riesgo con la ambiental y la científica. Entonces se puede ver que hay integración completa. Estamos entendiendo el mismo lenguaje y eso es importante. Todos estamos sentados en metas comunes y el país le ha demostrado al mundo que sí se puede hacer de manera conjunta. Parece muy fácil, pero en muchos países se trabaja por separado el riesgo; los astrólogos trabajan independiente a los ambientalistas. Nosotros en el Ideam trabajamos de manera integral. El Instituto ha sido visible, lleva mensajes muy claros al país y trata de traducir ese trabajo científico a un lenguaje de riesgo, de desarrollo, mucho más claro. Entonces la comunidad científica está haciendo un esfuerzo muy grande para también pertenecer a una sociedad que está ávida de información.
C6: ¿Qué tan apropiadas son las políticas de riesgo que tienen nuestros alcaldes?
R.L.: Son como olas que vienen y se van. Entonces dependiendo del desastre de turno la sociedad se ocupa del tema o se olvida si no hay un desastre. En Colombia nos ha pasado lo mismo: cuando tuvimos el desastre de Armero se creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y toda una comunidad alrededor del tema. Cuando el terremoto en el Eje Cafetero también hubo una gran participación por parte de toda la sociedad y se empezó a trabajar bastante el tema de ordenamiento y el de amenazas. Ahora, con estos eventos de La Niña, nuevamente hay un interés muy grande por parte de todos los sectores del país, por parte de los alcaldes y de corporaciones de involucrarse mucho más en el componente de riesgo y vulnerabilidad y de apropiar la información científica nuestra para el diseño de sus políticas propias locales y territoriales. Los alcaldes y gobernadores quieren estar involucrados en ese proceso. Hace cinco años, yo diría que por lineamiento del mismo Presidente de la República, él quiere que las entidades nacionales participemos activamente en el acompañamiento a los municipios, a las entidades territoriales. Estamos haciendo un esfuerzo mucho más grande de apoyar a las autoridades locales sabemos que es responsabilidad de los distritos de reducir ese riesgo que tienen su propia jurisdicción y su propia autonomía.
C6: Será un riesgo cuando llegue La Niña y empiece la sequía… ¿cómo hacer que tomen conciencia las autoridades?
R.L.: Creo que existe una participación muy activa por parte de los medios de comunicación, y esto ha sido fundamental. Los medios han participado de todo este trabajo de sensibilidad. Antes de que sucedieran esos desastres con La Niña o con El Niño anteriormente de 2009-2010, los medios de comunicación estuvieron abiertos a nuestra información. El rating no es solo el desastre sino que la ciencia también es parte del rating. Ha sido muy interesante. De igual manera, hay una nueva generación que tiene claro que estos temas de riesgo y de ciencia son prioritarios dentro de la misma. Estamos reeducando a la sociedad y los medios nos están ayudando en eso.
C6: ¿Colombia está bien equipada?
R.L.: A medida que la sociedad va entendiendo la importancia del dato científico para la toma de decisiones, se nos ha duplicado el presupuesto. Ahora estamos en un proceso de fortalecimiento y obviamente el sector energético, agrícola, pecuario, vivienda y de salud, está trabajando con nosotros de manera directa para reducir el riesgo y trabajar en los planes de desarrollo basado en la incertidumbre. Es decir, no tenemos que estar 100% seguros que eso va funcionar para poder invertir.
En estos años lo que ha pasado es que más del 83% de los colombianos ha aceptado que vive en riesgo. Pero, de ese 83 solo el 33% ha hecho algo para reducir su riesgo. Entonces uno de los retos importantes es que la comunidad misma empiece a invertir en cómo salir del riesgo.

C6: ¿Sí se ha fortalecido en lo tecnológico?
R.L.: Más que la tecnología, ha sido el respeto por el conocimiento. Hemos respetado mucho más el conocimiento de nuestra gente en cuanto a los pronósticos, hay un rigor científico más fuerte. Obviamente están los radares y las estaciones. El reto es cómo mantener esa sensibilidad en el país frente a la investigación, la ciencia y como un elemento fundamental para el desarrollo de Colombia. Que los gobiernos o el país aumenten la capacidad para generar información básica para que sirva para la toma de decisiones por parte de los que diseñan las políticas económicas, financieras y de reducción de pobreza.
C6: ¿Cómo realizan los pronósticos?
R.L.: Nosotros tenemos más de 2.400 observadores en todo el país. Tenemos gente que está observando la dinámica de la Tierra y son observadores del Instituto. No son funcionarios nuestros, pero nosotros compramos la información de ellos, son campesinos, comunidades, indígenas, y además les enseñamos a manejar la estación. Estos observadores para nosotros son fundamentales. También tenemos estaciones por todo el país a nivel satelital, que transmiten el dato y nos llegan directamente para arrojar pronósticos. Pero, no necesariamente la estación automática es la mejor, porque puede caerse en cualquier momento. Una creciente se puede llevar la estación.
También estamos adquiriendo radares, pues Colombia no tenía radares. Este final de año ya tenemos contratada la entidad que va a montar todo el proyecto. Vamos a hacer que obviamente se diseñe el mejor sistema de radares para el país, que lo vienen a complementar el servicio de alertas tempranas para Colombia.
C6: ¿Cuáles son los principales retos del Ideam?
R.L.: Los principales retos que tenemos ahora es trabajar el tema de riesgo y la vulnerabilidad a nivel local, acompañar a los municipios en cómo salir de esa vulnerabilidad, teniendo en cuenta que esas amenazas existen y que se van a repetir. Es un trabajo acompañado por el Distrito, los municipios, las CAR, de todas las entidades que vigilamos.
C6: ¿Cuál cree usted que son los retos que tenemos para los próximos cinco años?
R.L.: Una de las lecciones aprendidas en todo este proceso de seguimiento a la dinámica de los ríos y de las lluvias en Colombia es continuar en el proceso de desarrollo basado en el riesgo, en la incertidumbre. Eso ha sido fundamental para el país, Estamos reeducando a la sociedad y los medios nos están ayudando en eso. cuando nosotros empezamos a medir las implicaciones de lo que ha sido y lo que fue.
La gente en general, el sector privado y el público han valorado de manera muy grande las predicciones y los pronósticos nuestros para poder desarrollar su actividad o para poder invertir de manera más óptima los recursos. Anteriormente se veía cómo la inversión que se hacía se la llevaba el río o el viento. Hoy en día vemos que el desarrollo del país va a estar guiado por unas actividades basadas en la prevención y en análisis científico de las dinámicas de nuestro territorio. Los colombianos han aprendido a identificar cuándo su vivienda está en riesgo y saben que nos falta continuar el proceso de optimización de nuestros recursos, que son muy pocos. Somos un país en desarrollo y todavía la economía es muy pobre, por lo tanto nosotros sí podemos optimizar y sí podemos reducir esas pérdidas en Colombia en nuestro desarrollo y economía.
Los impactos económicos causados por esos eventos han sido cuantificables, pero también hemos aprendido que sí podemos reducir esos impactos, que además están relacionados directamente con la gestión ambiental, la gestión científica, y del riesgo. Y que todo tipo de actividad productiva debe contemplar ese análisis para su implementación.
C6: ¿Cuál es el pronóstico para este año?
R.L.: El 2012 va a ser un año seco, ya lo estamos viviendo. Ya estamos teniendo reducción de lluvias considerables, con impactos fuertes de desabastecimiento en algunos municipios como en Huila, Tolima, Valle del Cauca, Nariño y los Santanderes. Los incendios forestales ya empezaron a manifestarse; hasta ahora ya comenzó el Fenómeno de El Niño. El año va a estar por debajo del promedio de lluvias, en agosto hay un veranillo y estamos preocupados porque junio fue bastante seco, ya hay desabastecimiento; entonces solamente va a llover hasta septiembre.
Sobre los nevados:
Colombia cuenta con un área glaciar aproximada de 46,8 km2 (2007-2009), calculada por el Ideam con base en imágenes de satélite, representada en 6 glaciares clasificados como ecuatoriales: volcanes Nevado del Ruiz, Santa Isabel, Huila, Tolima; y dos sierras nevadas, EL Cocuy y Santa Marta.
La rápida desglaciación de las áreas nevadas en Colombia ha generado una discontinuidad espacial en la Sierra Nevada del Cocuy y la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que ha conllevado una nueva disposición de glaciares.
Los cambios en los actuales glaciares colombianos dentro de los que se incluye una reducción de área han sido más relevantes en las últimas tres décadas:
Mientras que para el periodo 1939-1950 se produjo una pérdida de área glaciar en promedio de 23,5%, para el periodo 1980-2009 fue del orden del 57%, denotando una posible relación entre el aumento de temperatura media global para los últimos 30 años y un acelerado proceso de pérdida de masa glaciar.
Hoy en día llevamos una tendencia de pérdida de área glacial, dependiendo de la altura y del área glacial es lo que va a derretir. Una proyección de todos los nevados al año 2045 da cuenta de que no tendremos ningún glacial. La pérdida glacial es de 3% de la masa y se pierde cada año. Es preocupante el Nevado de Santa Isabel y también del Tolima, pues son los más bajos y es allí donde hay más calor, entonces se funden más rápido.

Sobre la oferta hídrica:
Colombia se clasifica como uno de los países con mayor oferta hídrica natural del mundo. En el ENA 2010 se estima un rendimiento hídrico promedio de 63 L/s-km2, que supera seis veces el rendimiento promedio mundial (10 L/s-km2) y tres veces el rendimiento de Latinoamérica (21 L/s-km2).
La región de la Sierra Nevada sí va a tener agua, y en las zonas que hay parques, zonas protegidas o que tienen bosques el impacto del cambio climático no va a ser tan fuerte como en las áreas que no hay bosques, por la humedad. Si tienes humedad hay evaporación y precipitación. Igual en Santander, los vientos entran por el Magdalena y los farallones hacen que se retenga; en el Magdalena Medio estamos viendo una tendencia a precipitación.