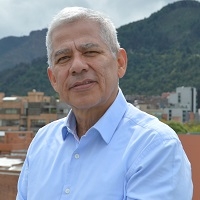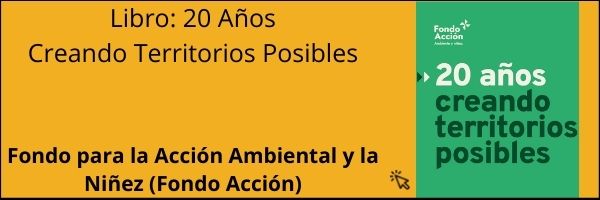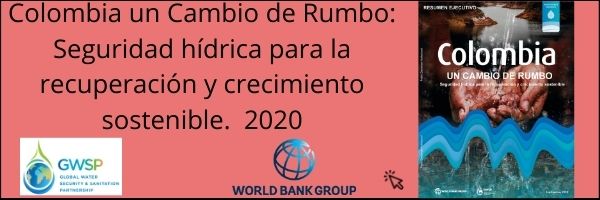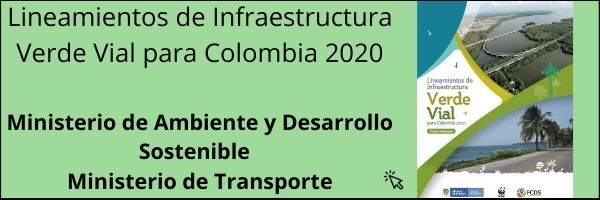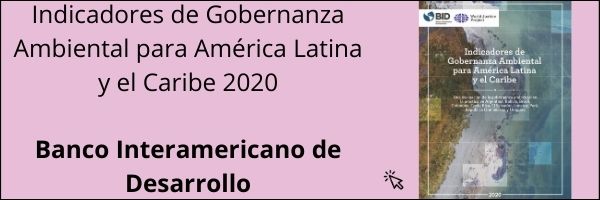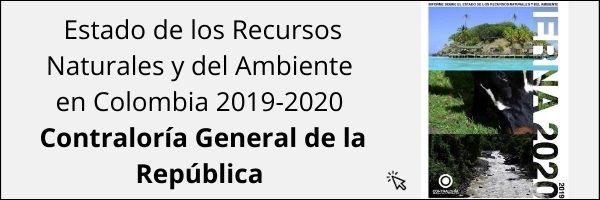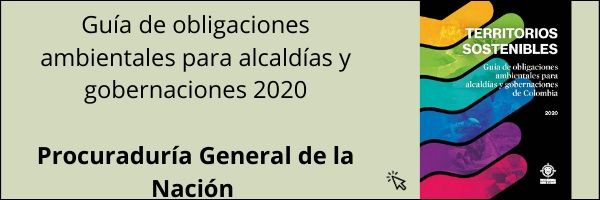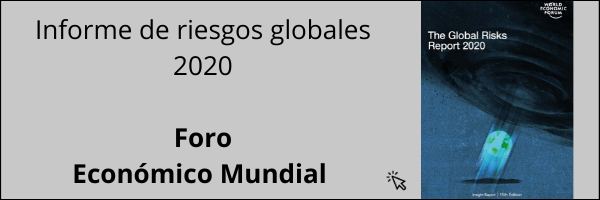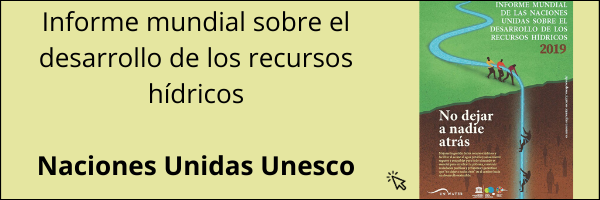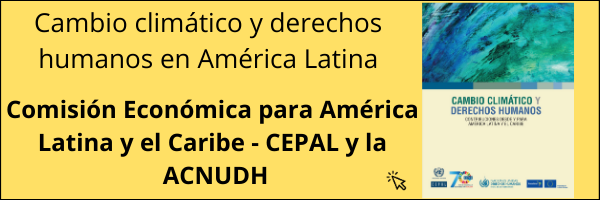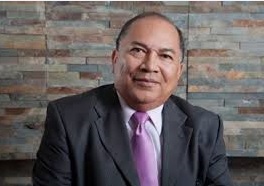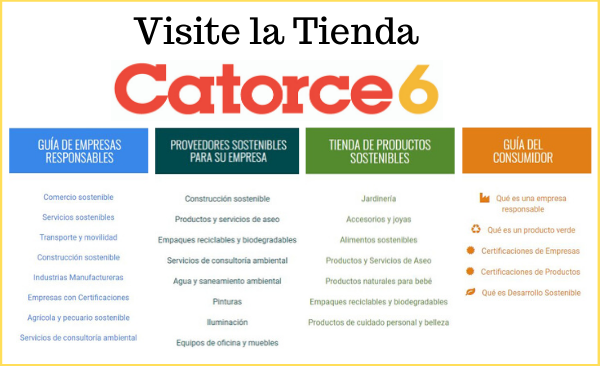CLAUDIA LEMOS / PARA CATORCE6 A propósito de las emergencias invernales, una mirada al legado de los zenúes. *imágenes cortesía del Museo del Oro-Banco de la República-Sebastián Schrimpff
En ninguna otra parte de América existen las más de 500.000 hectáreas de canales de agua como las que construyeron los zenúes hace más de 2.000 años. Su extensa red de canales artificiales entre los ríos San Jorge, Sinú, Cauca y Magdalena, permitió controlar las inundaciones en las llanuras del Caribe colombiano.
Durante trece siglos este pueblo amerindio habitó la zona de la Depresión Momposina, una especie de sifón, por su hundimiento, que alcanza a estar entre 20 o 25 metros por debajo del nivel del mar y que es el lugar donde fluyen, además de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, muchas quebradas y pequeños ríos.
Los zenúes se instalaron en esta zona porque sabían de su inmensa riqueza. De acuerdo con Ana María Falchetti, arqueóloga que ha estudiado el área por más de 12 años, «los zenúes se metieron en ese “balde de agua” porque necesitaban comida para mucha gente. La Depresión Momposina es una despensa agrícola; sin embargo, se perdió ese conocimiento sobre el manejo de las aguas y la gente actualmente que vive ahí está en condiciones precarias».
Esta arqueóloga resalta que hoy en día en esta zona si acaso hay un habitante por kilómetro cuadrado, cuando en tiempos antiguos había alrededor de 160 habitantes por kilómetro cuadrado. «Esto demuestra las poblaciones tan estructuradas que tuvieron los zenúes; ellos se comunicaban por canales y en los bordes hacían terraplenes para ubicar las viviendas. Nosotras cuando realizamos los estudios decíamos que eran como “las Venecias” de los zenúes», dice Ana María.
Al parecer, se perdieron estas prácticas ancestrales cuando entraron los españoles. Según indica Clemencia Plazas, antropóloga y exdirectora del Museo del Oro, quien también trabajó durante más de 12 años en la zona, «una de las explicaciones es que los españoles asociaban el manejo del agua con los árabes, y había una pelea entre pastores europeos y agricultores del Mediterráneo; entonces, para los españoles todo lo que tenía que ver con manejo de agua era árabe y había que acabarlo».

Esta obra de ingeniería hidráulica no fue algo que en poco tiempo construyeran los zenúes. Pasaron muchos años para llegar a controlar el agua. Según Juanita Sáenz Samper, arqueóloga y jefe de registro del Museo del Oro, «existen indicios de que ellos usaron paletas de piedra para cavar los canales… en las excavaciones se han encontrado hachas y barretones de piedra, y también conchas amarradas a un palo, que eran unas herramientas manejadas manualmente».
Así, una vez cavaban el canal realizaban camellones, que son los terrenos elevados o la parte alta del canal. Estos camellones eran ideales para poder cultivar sobre ellos y también situar las viviendas.
Luisa Fernanda Herrera, arqueóloga ambiental que realizó un estudio en la zona con la Fundación Erigaie (entidad dedicada al estudio y divulgación del patrimonio cultural colombiano), dice que «los zenúes tenían diferentes tipos de canales, dependiendo de la función que cumplían. Por ejemplo, los perpendiculares al río eran para desalojar la mayor cantidad de agua posible del río; aunque se iba a inundar, la parte alta o el camellón estaría sobre el agua, lo cual permitía la agricultura y una vegetación natural en esa parte».
Mientras, los canales ajedrezados –es decir, unos frente a otros– eran para atrapar el agua y que esta permaneciera durante los tres meses de sequía. «Entonces el sistema hidráulico de los zenúes era para desalojar fácilmente y rápidamente los excesos de agua, llevar agua a otras zonas y mantenerla en otras para las épocas secas. De esta manera ellos podían suplir a la población durante todo el año», añade la arqueóloga.
No obstante, los ríos y quebradas no iban siempre por el mismo lado, ya que estaban en una constante fluctuación y cambio de rumbo. No fue un trabajo de meses sino de años, en los que realizaron mantenimiento a los canales y camellones.
TODO GIRABA EN TORNO AL AGUA

Gran variedad de fauna acuática era posible hallar en los canales, además de cultivos diversificados como yuca, maíz, coca y frutales, entre otros, sobre los camellones. La movilización principal de esta sociedad era por el agua, que también aprovechaban para la pesca. «La tierra firme era muy poca por los 9 meses de invierno, es decir, que fue una comunidad que aprendió a vivir con el agua», indica Luisa Fernanda.
Ana María Falchetti coincide en que, «los zenúes nos dejan una lección que tal vez no hemos aprendido, y es que el agua no se puede trancar… Mire lo que les está pasando a las personas de la sabana de Bogotá que construyeron sobre humedales: el agua vuelve a su cauce e inunda todo. Hoy en día se habla de diques, que serían buenos pero como parte de una solución integral. No se puede ir en contra de la naturaleza. Los zenúes trataron de manejar el agua, que esta fluyera y no que destruyera».
Por su parte, Luisa Fernanda explica que «hoy en día en La Mojana algunos están tratando de secar los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, que son muy grandes. Esta es una zona de explayamiento de los ríos en los momentos donde las lluvias son muy fuertes y los ríos llegan cargados de sedimentos, por lo tanto no se pueden secar o trancar sino encauzarlos, como hicieron los zenúes».
Las dos arqueólogas argumentan que la inundación trae un beneficio, y es que los limos que traen las corrientes de los ríos sirven de abono para los suelos, razón por la cual los campesinos de la zona dicen que van a abonar abriendo un boquete para que el agua entre y se asiente, luego salga por el otro lado y deje el abono. «Esta es una práctica común dentro de los campesinos que aún se rescata del sistema antiguo de los zenúes», comenta la antropóloga Clemencia Plazas.
Esta área donde se asentaron los zenúes es tan fértil que en épocas secas el pasto puede llegar a crecer 1,80 centímetros de altura. Esta es la razón por la que los ganaderos bajan a sus animales a estas llanuras, para el engorde del ganado. No obstante, la ganadería ha representado un problema para la conservación de los canales primitivos. Según Ana María Falchetti, «la mayor parte de las haciendas que hay en la zona son ganaderas y los dueños sacan su ganado a pastar, lo que causa que muchos canales se aplanen. Igual pasa con los cultivos de arroz, que también aplanan los canales».

A estos inconvenientes se suma el desconocimiento de muchos habitantes de la zona. Según Luisa Fernanda, «mucha gente no se da cuenta de los canales porque ahí nacieron, crecieron y es parte del paisaje natural que ven todos los días. Cuando hicimos el proyecto de digitalizar los canales, los pobladores de la zona decían: “pero, ¿dónde está esto?”».
Por otro lado, Ana María Falchetti dice que los pobladores que viven hoy en día en la zona conocen sobre los canales y de hecho les tienen el nombre de “lomillos de indios”, pero que no utilizan el sistema.
Sumado al desconocimiento de los campesinos, falta una buena coordinación del Gobierno. Las arqueólogas coinciden en que desde los años 60 se han realizado grandes estudios para rescatar los canales, sin embargo, ha habido muchos intereses políticos y económicos en la zona y por tal motivo no se ha hecho nada.
Es muy poca la gente que es dueña de esas tierras. Los campesinos llegan y alquilan pequeñas parcelas que les sirven para cultivar, pescar y recolectar; a cambio, deben cuidar el ganado de los terratenientes. «Por eso es difícil de cambiar la forma de pensamiento incentivada por los políticos y terratenientes, para devolverle a la región su vocación y potencial», afirma Luisa Fernanda.
Al respecto, el exviceministro de Ambiente, Carlos Castaño cuenta: «en la última ola invernal tuve la oportunidad de sobrevolar con un equipo de holandeses la zona, para un proyecto que hay sobre manejo integrado de La Mojana, el Canal del Dique y el Valle del Cauca. Esta infraestructura hidráulica de los zenúes sobresalía; sin embargo, los hacendados han tratado de aplanar los canales porque no los conocen. Actualmente, el Gobierno está tratando de montar varios proyectos y se ha priorizado La Mojana. La idea es rehabilitar camellones y canales en un proyecto piloto para que se adecúen como lo hicieron los zenúes. Si esto llegara a ocurrir, la zona de la Depresión Momposina sería la más productiva de Colombia».
No solo sería una gran despensa agrícola y la zona más productiva del país, sino el área de camellones más grande de América. En otros países como en Perú en la ciudad de Puno, o en Bolivia en el Titicaca, se conoce la construcción de camellones y canales prehispánicos, aunque no tan extensos como los de la llanura del Caribe colombiano.