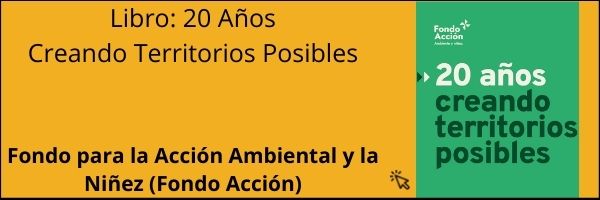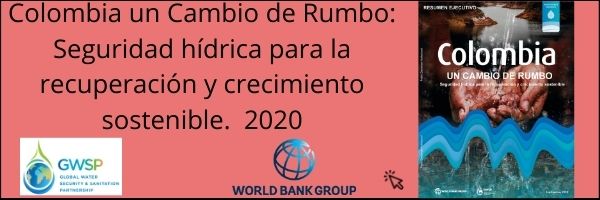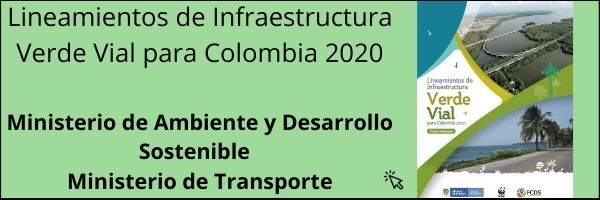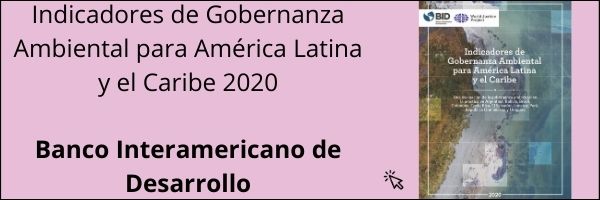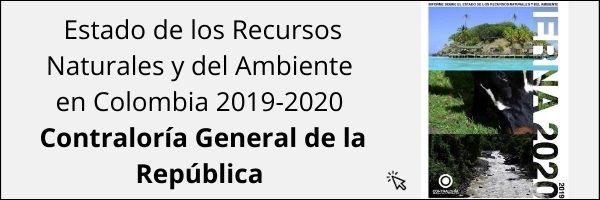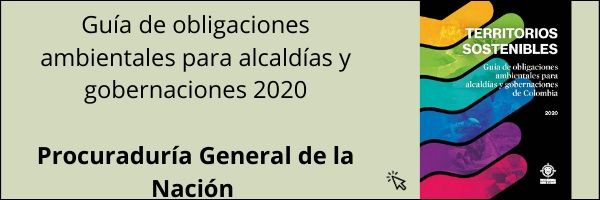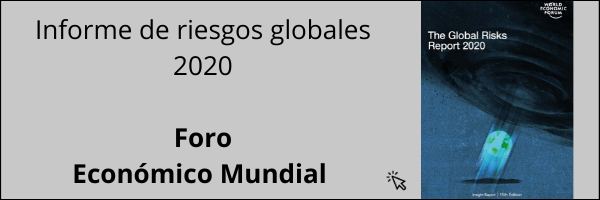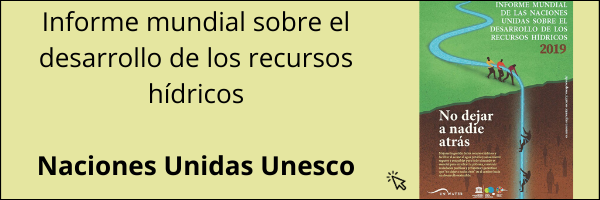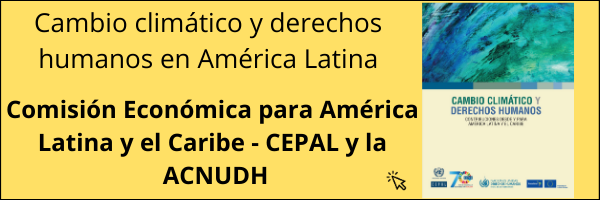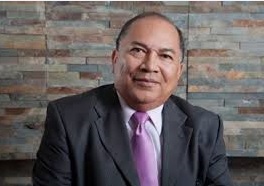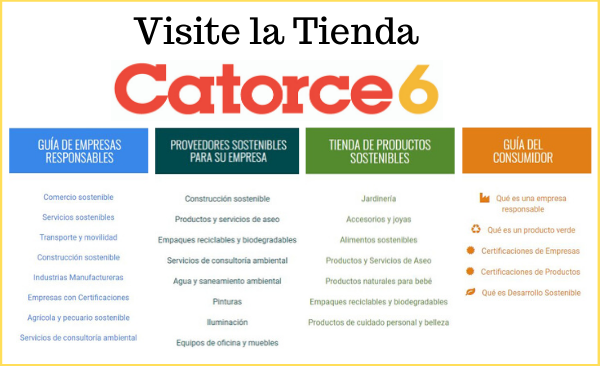La zona del altiplano cundiboyacense, figura como una de las más vulnerables en una proyección a 30 años, considerando variables naturales y actividades humanas negativas.
 Según los investigadores, los páramos son unas de las zonas más ricas en biodiversidad, de más rápida evolución en la Tierra, y a su vez de las más amenazadas./Pixabay
Según los investigadores, los páramos son unas de las zonas más ricas en biodiversidad, de más rápida evolución en la Tierra, y a su vez de las más amenazadas./Pixabay
El estudio liderado por el ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Brayan Valencia, y que contó también con la participación de los expertos en páramos Andrés Cortés y Santiago Madriñán de la Universidad de los Andes, determinó que tanto la zona del altiplano cundiboyacense como los páramos Rabanal, Guantiva-La Rusia e Iguaqué-Merchán, figuran como los más vulnerables, debido en principio a la alta presencia de actividades humanas y las escasas posibilidades de adaptación al cambio climático.
Por el contrario, los que se proyectan como menos vulnerables son el Tatamá –entre Chocó, Valle del Cauca y Risaralda–, Farallones, en Cali, y Las Hermosas, en el Tolima. Estos clasificaron en esta lista debido a que son áreas protegidas, poco intervenidas y cuentan con alta diversidad biológica.
En contraste, los páramos que presentan más vulnerabilidad, ubicados al nororiente del país, se encuentran en zonas que han sido fuertemente intervenidas por agricultura y minería, en especial, y la vez cuentan con muy baja diversidad de frailejones.
En el escenario más pesimista, “si las especies de frailejones Espeletia y páramos se perdieran para siempre, la ciencia perdería un laboratorio poco explorado para estudiar la evolución que se produce a velocidades increíbles; esto sería equivalente a que desaparecieran las islas Galápagos”, explicó Andrés Cortés.
El estudio, publicado en la revista Frontiers, buscaba evaluar integralmente la vulnerabilidad con el cambio climático y las actividades humanas en los ecosistemas de alta montaña. Esta proyección se constituye en una de las primeras a gran escala, que involucra tanto variables antrópicas como ambientales de los páramos. Hasta el momento allí solo se habían hecho análisis relacionados con riqueza y biodiversidad, pero nunca con vulnerabilidad climática.
Para crear este índice de capacidad de adaptación se tomaron tres variables antrópicas, o relacionadas con el ser humano: minería, agricultura y densidad poblacional, y tres ambientales: diversidad, áreas protegidas y bosques.
Según los investigadores, los páramos son unas de las zonas más ricas en biodiversidad, de más rápida evolución en la Tierra, y a su vez de las más amenazadas.
“Los páramos también son el principal proveedor de agua de los ecosistemas de humedales y las zonas densamente pobladas, por lo que, si no se tiene en cuenta su futuro, se puede poner en peligro la seguridad alimentaria y el agua en el norte de los Andes”, indicó el experto Madriñán.
Para llevar a cabo el estudio, en los 36 complejos de páramos del país se evaluó la especie Espeletia, conocida comúnmente como frailejones, planta nativa de Colombia, Venezuela y Ecuador.

Se analizaron 28 tipos de frailejones, con los que se estableció un mapa de riqueza basado en su distribución por todos los páramos. Para esto se utilizó un modelo de distribución llamado Maxent, que toma como referencia puntos de presencia de la especie y variables climáticas para establecer potenciales probabilidades de existencia de frailejones a futuro (en este caso a 2050).
“La idea con esas 28 modelaciones era establecer un indicador de diversidad, porque esto también muestra la capacidad de adaptación frente a los efectos del clima”, explica el investigador Valencia.
Después se analizaron las diferencias para saber qué zonas perderían, ganarían o conservarían la aptitud climática en un “mapa de pérdidas y ganancias”, con el cual se proyectan los páramos que tendrán cambios para esas 28 especies.
En segundo lugar se tomaron los tres indicadores ambientales y los tres antrópicos. Estos se llevan a otro indicador, la capacidad de adaptación, que refleja qué tan bien o mal pueden responder esos ecosistemas frente a factores climáticos y antrópicos.
Por último, estos dos indicadores se pasan a un mapa de sensibilidad que compara las pérdidas o ganancias versus la capacidad de adaptación (resultado de las seis variables), lo que permite establecer la vulnerabilidad.
Más allá de generar una alerta con este estudio, el investigador Valencia lo considera importante no solo para prever un impacto negativo en un futuro cercano, sino para identificar zonas potencialmente críticas que requieren acciones tempranas para su conservación.