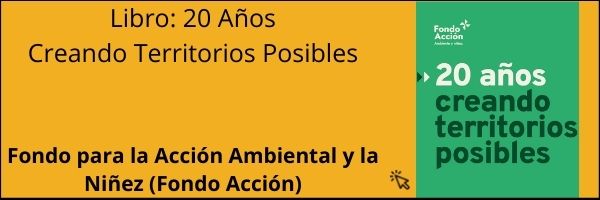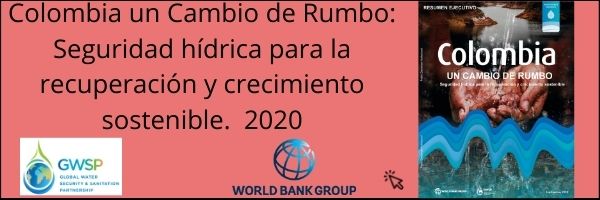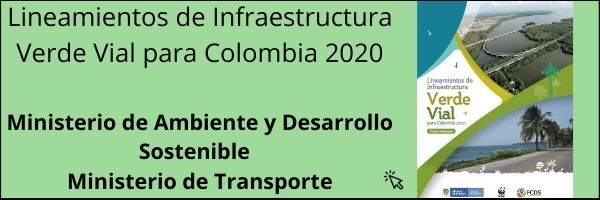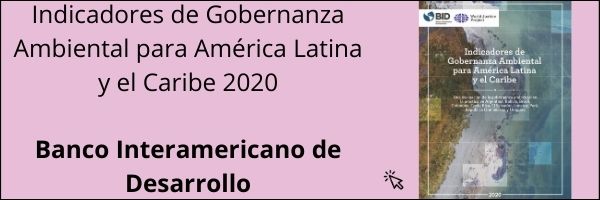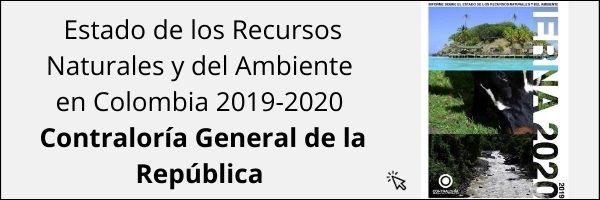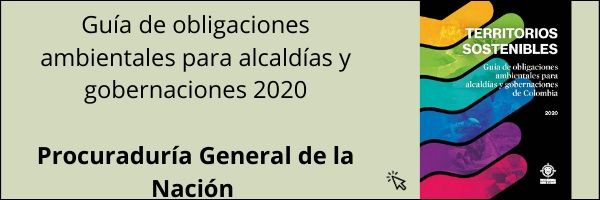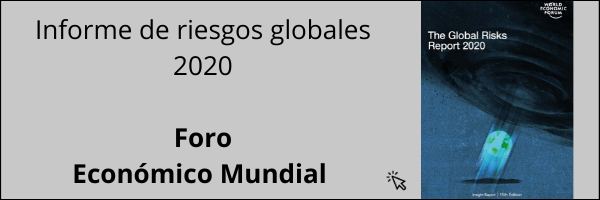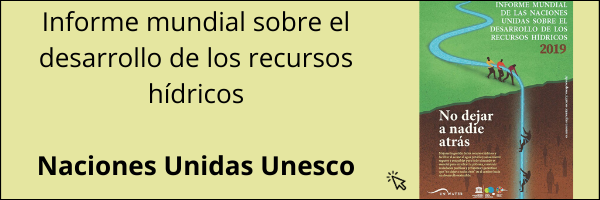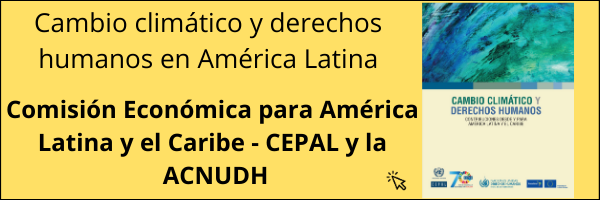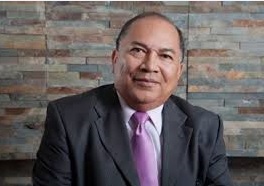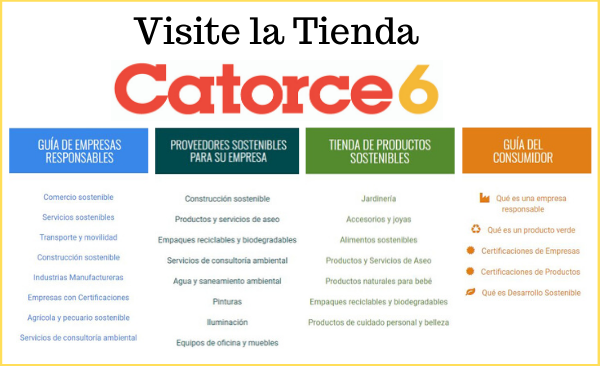Si no actuamos desde ya, el inminente fin de la guerra va a dejar expuestos a la depredación más de una veintena de parques nacionales naturales que paradójicamente encontraron en el enfrentamiento armado su mejor manera de conservarse. Los parques y reservas naturales que hasta hoy han sido escenario de la guerra pueden, si somos ingeniosos, ser el mejor escenario de construcción de paz que Colombia le muestre al mundo de hoy y del mañana.
Uno de los principales desafíos que plantea la paz con las Farc y el Eln tiene que ver con el futuro de sus combatientes. El fracaso de los emprendimientos productivos de los desmovilizados de las pasadas décadas es tan rotundo, que no tiene sentido reincidir en esquemas parecidos. No son suficientes las ganas para hacer empresa. De otra parte, la baja disposición de los empresarios a ofrecer puestos de trabajo a excombatientes ha sido medida en encuestas y puesta en evidencia en los procesos de paz de los años 90, y se explica por los dolores aún frescos de muchos empresarios y sus temores naturales de seguridad y productividad. También ha sido demostrado en todos los procesos de paz de Colombia y de otras naciones que las reinserciones colectivas —y no las individuales— han sido más estables y con mayor garantía contra el rearme político o delincuencial.
Que los combatientes se conviertan en guardaparques cuando dejen las armas en una geografía y entorno social que ya conocen puede resolver simultáneamente la necesidad de conservar esos ecosistemas y la necesidad de encontrar espacios para la construcción colectiva de un territorio de paz.
El mundo ha conocido esfuerzos de enemigos pasados que trabajan juntos en parques de fronteras anteriormente plagadas de violencia como la zona desmilitarizada que separa la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea, o la zona que fue escenario de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, o la frontera de Estados Unidos y Canadá en el Waterton-Glacier International Peace Park. Algunas otras experiencias exitosas posteriores a conflictos internos se conocen en Guatemala (Laj Chimel) y Sudáfrica ("Parques de Paz"). De allí que la doble condición de país megadiverso y escenario de la guerra interna más larga del hemisferio occidental debe servir para que Colombia le ofrezca al mundo un modelo de paz, social y ambientalmente sostenible.
Si tomamos esa decisión, desde hoy deberíamos empezar a estructurar programas de educación formal y no formal para la preparación de los nuevos guardaparques anteriormente en armas. El acumulado de experiencias y programas que tienen los Parques Nacionales Naturales de Colombia de seguro son el principal insumo de una estrategia a la que deben incorporarse las comunidades de las zonas de amortiguación. Experiencias de ecoturismo comunitario como las desarrolladas en Nuquí con la Corporación Mano Cambiada o la desarrollada por Parques Nacionales con las comunidades circundantes del Parque Isla de Salamanca muestran que es posible disputarle aliados ala depredación y a la violencia, en el entorno de las zonas protegidas.
Y todo esto lo debemos mostrar con orgullo a nuestros nacionales para no volver a repetir la guerra, y al mundo para que encuentre en nuestra megadiversidad la mejor muestra de lo que somos y tenemos. De esta manera, los parques naturales —y todos tenemos uno cerca de la casa— podrán ser aulas vivas donde percibamos nuestra riqueza y la importancia de preservarla, pero también la historia que ella encierra así algunos de sus fragmentos no quisiéramos repetir. Aliados internacionales como la UICN podrían acompañar un proceso de tal envergadura. Nelson Mandela dijo que la paz se logra el día que logremos hacer equipo con quien fuera nuestro enemigo... He aquí un buen motivo para juntarnos.