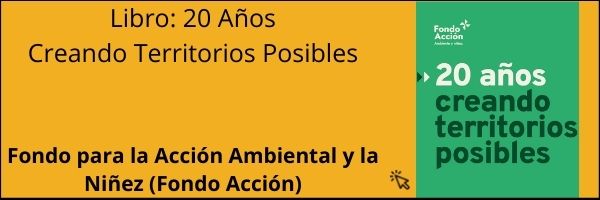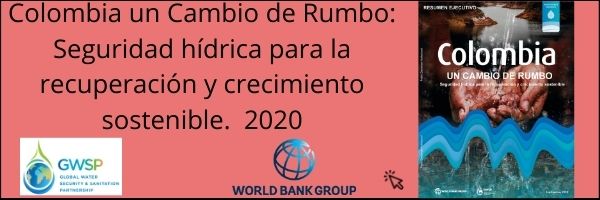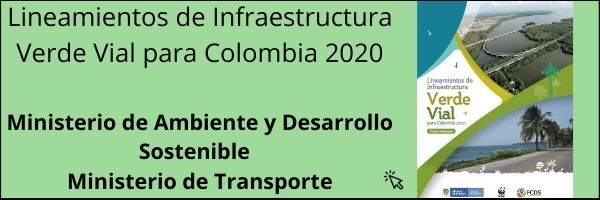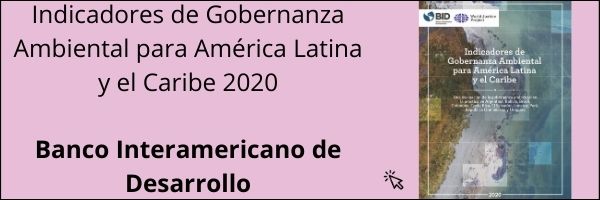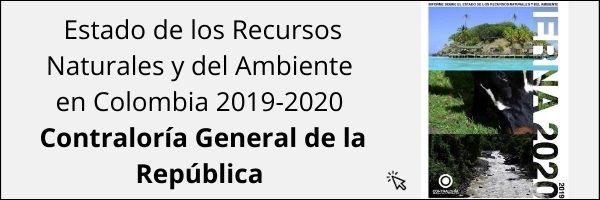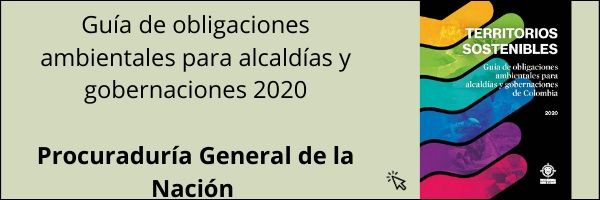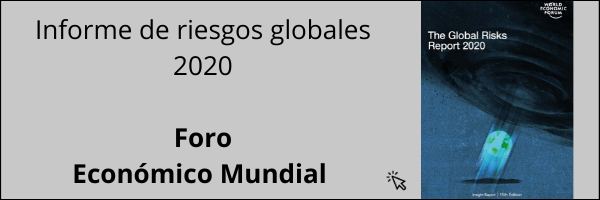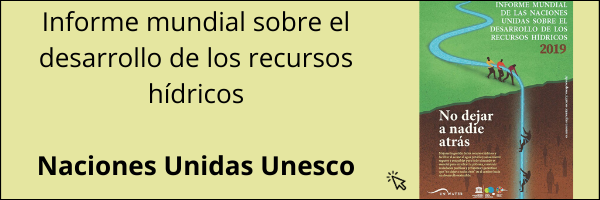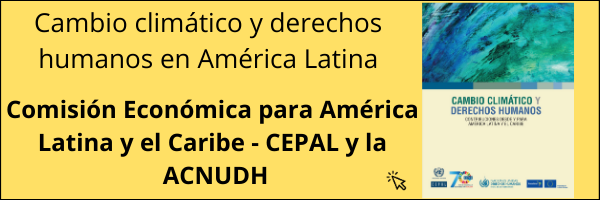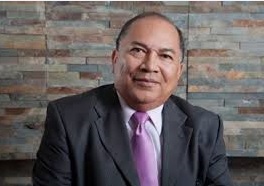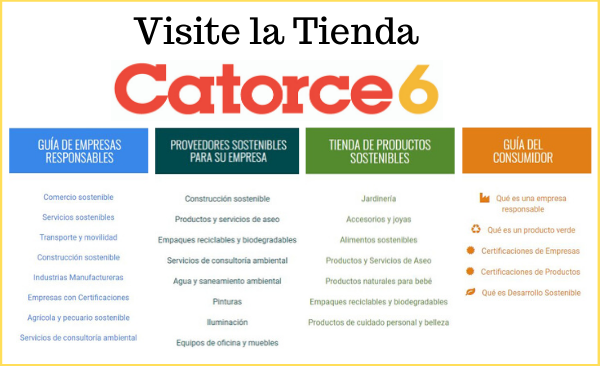Por. Eduardo Chávez López
De los 7 millones de kilómetros cuadrados de toda la gran región amazónica, los 483.119 que se encuentran en territorio colombiano son los que aparecen con la menor intervención humana. Y no es para menos, de ser una extensión que en el siglo XIX no estaba dentro de las prioridades de atención de los gobiernos colombianos, hasta el punto que perdimos con Perú una gran parte de ella, pasamos a dedicar buena parte del Amazonas a la conservación.
Durante el siglo XX y lo que va corrido del XXI, Colombia ha declarado en la Amazonía 10 parques nacionales naturales y reconocido 121 comunidades indígenas localizadas en la región. Esto mientras nuestros vecinos autorizan, sin el mismo rigor, numerosas explotaciones mineras y petroleras o son complacientes con aprovechamientos forestales de gran escala. Navegar por la región del lado peruano frente a Leticia nos permite ser testigos de decenas de aserraderos que terminan surtiendo de madera toda la demanda peruana, brasileña y hasta colombiana. De hecho, un gran proyecto hotelero que se autoproclama ecoturístico compra madera de contrabando para edificar sus construcciones, según cuentan los indígenas de la región. Por fortuna, Corpoamazonía, la autoridad ambiental de la región, empieza a superar la debilidad institucional de otras épocas para hacer frente a los abusos ambientales que siguen presentándose.
Aunque desde 1978 existe un Tratado de Cooperación Amazónico y en los últimos tres años este ha tenido un importante relanzamiento, cada país asume la región de manera diferente. Desde Colombia, el énfasis en la conservación hace parte del ADN de autoridades públicas, académicos, organizaciones de indígenas y algunos líderes empresariales.
De este proceso empiezan a participar pueblos indígenas Bora, Cocama, Witoto, Muinane, Ticuna y Yagua, cuyo liderazgo natural toma más fuerza en las estrategias públicas de esta zona. En Leticia todos están orgullosos del Plan de Desarrollo Turístico del Amazonas, lo que significa un nuevo paradigma para la región. El Plan ha generado una dinámica especial en la Alcaldía de la capital, que desde ahora avanza en el propósito de incorporar las variables ambientales en su ordenamiento territorial en el primer semestre de 2014. Buscan acabar con hoteles de garaje y con la inadecuada ocupación del suelo en los cascos urbanos y en las orillas de los ríos, de tal manera que luzca cada vez más atractiva para visitantes nacionales y extranjeros.
El entusiasmo amazónico se vive también del lado de la ciencia. Da gusto conocer la dedicación de los investigadores del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) en iniciativas que desde la ciencia están permitiendo la implantación y desarrollo de nuevos negocios amazónicos. Ya en los restaurantes de las principales ciudades del país se ordenan con familiaridad jugos de copoazú y arazá. También se empieza a conocer la marca registrada de la fariña producida en nuestro Amazonas, y todo esto gracias a la manera como entendieron los estudiosos del Sinchi que la investigación científica debe contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas de la región. Participación social, ciencia, responsabilidad empresarial y compromiso público empiezan a ser notorios en nuestro pulmón natural, buen augurio para un territorio que, además de su biodiversidad, alberga el 20 por ciento de las reservas de agua del planeta.