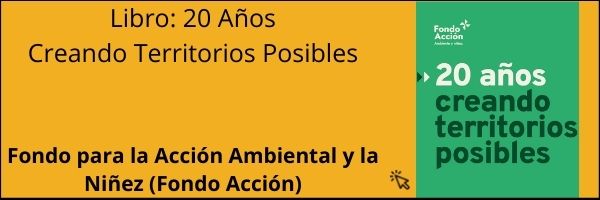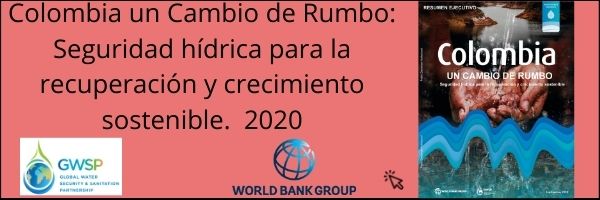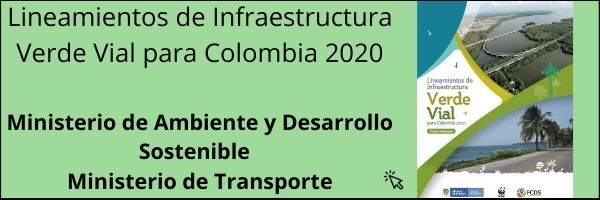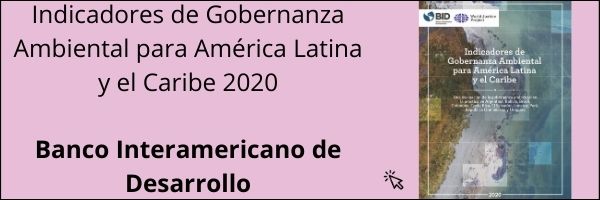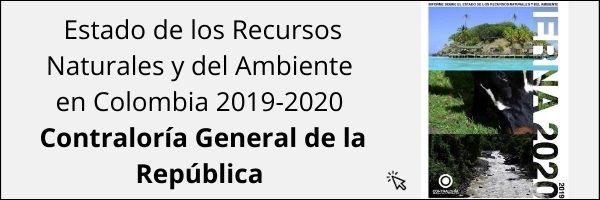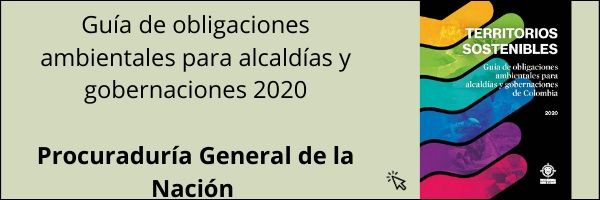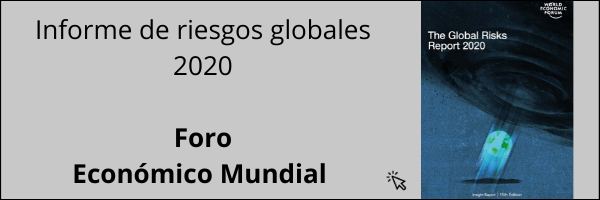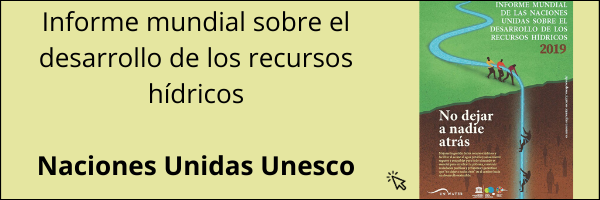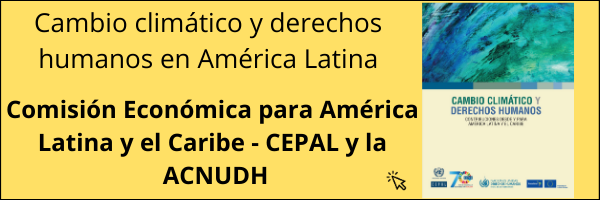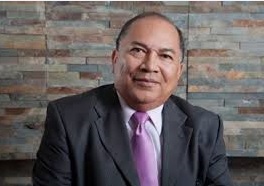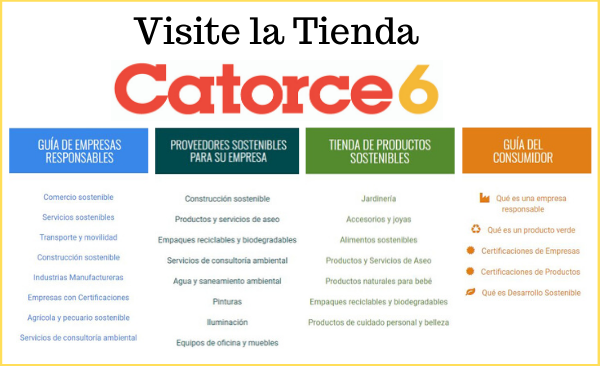Confituras de uchuva, quinoa, caña de azúcar, café, panela, hortalizas, leche y textiles son los productos orgánicos más apetecidos en Europa y Estados Unidos.
Por Narda Ardila
Entre queso de almendras, jugos enriquecidos con magnesio, aceite de oliva natural, cereales integrales, panes de centeno y unos mil productos especializados para una alimentación más sana, Aura Fonseca lleva su carrito buscando los pancakes que tanto le gustan a su hija, una joven con problemas de azúcar. También lleva unas galletas integrales con bajo contenido de grasa y señala su contenido en la esquina de una caja. Tuvo que cambiar su alimentación y se ha vuelto una experta para hacer un mercado más saludable, pues tiene una condición llamada disquinesia hepatobiliar, que le ha enseñado a cuidar el porcentaje de grasa en los alimentos. Dice que le ha dado resultado cuidar sus comidas y las de su hija, y aunque se ha incrementado el valor de la inversión en el mercado, su salud está controlada.
Daniel López, gerente de Alimentos Saludables de Jumbo, afirma que en este mercado existe una tendencia hacia los productos libres de gluten y los orgánicos. Allí se encuentran especialmente alimentos orgánicos colombianos como palmitos, azúcar, açaí, condimentos e infusiones de cultivos orgánicos de la Sabana de Bogotá.
La empresa comenzó a presentar los productos, cada uno por beneficio para la salud, y ha creado una comunidad tanto de consumidores como de productores. “En ocasiones visitamos la planta de producción para hacer auditorías. Hemos iniciado
visitas a pequeños productores y los asesoramos para que tengan capacidad de abastecer y de cumplir los estándares de calidad de nuestra empresa y las necesidades de los clientes”, explica.
Juan Manuel Saiz, jefe de producto de las Supertiendas Olímpica, cuenta que dentro de los planes de desarrollo de la empresa se planteó la necesidad de promover la producción del orgánico. “La oferta de frutas y verduras orgánicas acá es más alta que la de víveres orgánicos, porque aún en Colombia el consumidor no conoce tanto estos productos”, señala.
Por su parte, Éxito y Carulla impulsan la producción orgánica colombiana con los “Jueves de orgánicos”, donde se puede encontrar leche de soya, aceite de oliva, frutas y verduras como tomate, zuccini, lechuga, habichuela, cebolla cabezona y puerro, mora, rábano, espinaca, apio y papa criolla, además de granos, panadería y postres.
Habla la experiencia
Sebastián Zamora es un empresario boliviano que comercializa quinoa real orgánica en Colombia y la produce en Perú y Bolivia. Sus productos son libres de gluten y cuentan con las certificaciones de la Ifoam (International Federation of Organic Agriculture Movements): el USDA para Estados Unidos, el de la Unión Europea, Bioloque para Canadá, Ecorcert y Stark-Kosher para la comunidad judía.
Su empresa, Andean Valley, reutiliza las saponias (cascarillas) de la quinoa como fertilizante natural en los cultivos. Actualmente exporta a Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Australia y su producto tiene un valor agregado: no necesita ser lavado para su preparación.
Zamora ha venido trabajando desde hace 20 años en la región del Salar de Uyuni, en el altiplano sur de Bolivia, y afirma que una de sus satisfacciones más grandes es contar con una red de proveedores que permite conocer a las familias productoras y que a pesar de los altos costos, desde un comienzo le apostó al desarrollo de la región más pobre de su país a través de la producción orgánica.
“Nuestra empresa ha sido el laboratorio de ensayo de esta tecnología, así como un modelo exitoso de la cooperación internacional, permitiendo que sea utilizada por otras empresas del sector, que al beneficiarse con ello fueron aumentando sus volúmenes de exportación, sin dejar de lado el desarrollo económico y social a través de programas de comercio justo y responsabilidad social con escuelas, pozos de agua y mantenimiento de caminos”, cuenta.
En Bolivia se producen actualmente 880 kilos de quinoa por hectárea, mientras que en Perú se están produciendo 2.000 kg por hectárea en la sierra peruana y 7.000 kg por hectárea en zonas cercanas a la costa, donde gracias a la biotecnología se están adaptando semillas a estos suelos (diario económico Gestión, 29 de abril de 2015). La diferencia se debe a que Bolivia por ahora usa únicamente semillas nativas y en cultivos principalmente orgánicos y respetuosos con el medio ambiente, lo que contribuye a minimizar la erosión de los suelos y la invasión de áreas de pastoreo, así como a crear barreras vivas entre cultivos y establecer las distancias adecuadas entre las plantas.
Para este empresario, existen dos dificultades para producción orgánica en Colombia: los precios del transporte, que dificultan su comercialización y distribución, y la lentitud en el cambio de las prácticas agrícolas, ya que el mercado tradicional se está achicando y a largo plazo el orgánico es más rentable. Según Adriana Páez, directora de comercio internacional de Factoría Quinoa, “aquí hay que hacer un paso extra y es enseñarle al consumidor”. El consumidor en Europa, por ejemplo, ya sabe que existe el producto y escoge según el precio más cómodo.
Su empresa produce, comercializa y exporta un polvo de quinoa instantánea, que tardó solo un mes y medio en obtener la certificación orgánica. Cuenta con el sello USDA y con el de la Unión Europea, pero una de las mayores dificultades a la hora de hacer negocios con otros países es el problema cultural: “Tardamos un año y medio en entrar a China”, cuenta.
Otra gran dificultad ha sido la falta de acuerdos comerciales, pues aunque el TLC ha sido un gran progreso para las transacciones y la asesoría de Procolombia ha sido clave, aún hay lentitud para hacer negocios con otras naciones. También ha sido necesario hacer adaptaciones del producto a los diferentes mercados, tanto en la presentación de las etiquetas como en la información nutricional y en los envases para cada país. “Por ejemplo, en Suiza no podemos mencionar que nuestro alimento es libre de gluten porque lo que se
diga hay que soportarlo con estudios adicionales de autoridades suizas, lo cual toma mucho tiempo y dinero”, asevera.
Lo exótico como valor agregado
Con diez empleados y en cabeza de Nelson Lagos, Vidfruit ha llegado a Estados Unidos, Canadá y Europa. Sus productos de confituras y salsas de uchuva, açaí, salsa picante de fruta e infusiones de aromáticas como limonaria y menta han encantado a los consumidores europeos que quedan sorprendidos al ver un producto completamente terminado. “Recuerdo una señora de República Checa que probó la salsa de uchuva. Para nosotros eso es de todos los días, pero para ella fue extraordinario por su exótico sabor”, comenta.
Sus artículos tienen el Sello de Alimento Ecológico del Ministerio de Agricultura, el sello USDA y el de la Unión Europea. Para obtenerlos, pasaron 12 meses en los que se reacondicionó la planta de producción, se cambiaron los métodos desinfectantes, se capacitó al personal, se establecieron las operaciones prohibidas y se abandonó el uso de químicos.
Para Vidfruit, la dificultad más grande ha sido encontrar proveedores con la misma conciencia ambiental que el comercializador, pero en un cultivo. “Eso es un club, pero es un club muy reducido”, afirma Lagos, quien agrega que también hay un incremento en el precio de producción, porque una de las exigencias es que no puede ser extensiva. La Cámara de Comercio de Bogotá le otorgó un incentivo no
reembolsable por ser una empresa nueva, innovadora y exportadora, a través de un programa llamado Megaagroindustrial.
Sin embargo, Nelson Lagos sugiere que debería existir un incentivo más fuerte para quienes están en la onda orgánica, puesto que cada año se deben tramitar los sellos de certificación y esos dineros no son devueltos. Productos tradicionales de exportación ahora son orgánicos Hace más de 23 años que el aceite de palma, los bananos y el café son productos tradicionales de exportación. Con el
tiempo se han constituido en una marca diferenciada a nivel mundial con un alto valor agregado a partir de la producción orgánica. El Grupo Daabon, de Santa Marta, conquistó inicialmente el mercado de Francia e Italia en 1992 con la exportación de aceite de palma orgánico crudo y sus derivados, y hoy hay empresas procesadoras de alimentos para panadería, frituras, restaurantes y grandes compañías industriales europeas que lo usan en sus procesos de elaboración de subproductos.
Actualmente, Daabon exporta más de 25 mil toneladas de aceite orgánico a Estados Unidos, Japón, Australia y Korea. “El banano orgánico que exportamos está libre de trazas y químicos, lo que responde a la preocupación mundial alrededor de la salud y el regreso a lo natural y con tratamientos totalmente orgánicos”, asegura Carlos Reyes, director de certificaciones de la organización. Este producto se encuentra certificado por Ceres y actualmente exporta 20.000 toneladas anuales a Japón, además de 180 toneladas de café orgánico.
Reyes comenta que este tipo de producción es más exigente y requiere mayor mano de obra, razón por la cual los costos pueden aumentar; sin embargo, comercialmente los productos tienen un posicionamiento internacional que se mantiene con el tiempo: “Las exportaciones son estables y existe una confianza en el origen y en los procesos de producción”.
Camino por recorrer
Cerca del 90 por ciento de los productos orgánicos certificados de origen colombiano se exportan principalmente a Estados Unidos y Europa, y el remanente se consume al interior del país en mercados especializados. Carlos Escobar, secretario regional de Ifoam, que agrupa organizaciones de 170 países, asegura que Colombia es todavía muy tímida en la exportación de orgánicos. Afirma que hay unos productos que tienen calidad para competir internacionalmente como el aceite de palma, el azúcar y el café, pero que hace falta un mejor conocimiento técnico para producir con mayor efectividad en este mercado.
En Colombia existen aproximadamente 40.936 hectáreas sembradas orgánicas y en conversión, que corresponden al 0,12 por ciento del total del suelo con uso agrícola y pecuario, según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2012. Para Luis Betancurt, presidente de Fedeorgánicos, organización que reúne a unos 600 productores de Colombia, “el país está muy atrasado en relación con Argentina (que tiene más de 2 millones de hectáreas con destinación orgánica) o Perú (con 800 mil)”. La dificultad más grande que destaca Betancurt
es ir ganando terreno progresivamente al mercado de los fertilizantes, que tiene una influencia transnacional arraigada desde hace 50 años.
En esto coincide María Gisela Vescance, directora de Biotrópico, una de las certificadoras más antiguas de Colombia: “En los entes gubernamentales hay una fuerte influencia de las empresas productoras de agroquímicos”.
Sobre el mercado de estos productos en el año 2012, Europa reportó un total de 22,8 billones de euros por concepto de ventas, Estados Unidos un total de 29 billones de dólares americanos (USD) y Australia un total de 1.150 millones de dólares australianos (AUD). En general, el mercado de bebidas y alimentos orgánicos ascendió aproximadamente a los 64 billones de dólares (USD) en el 2012.