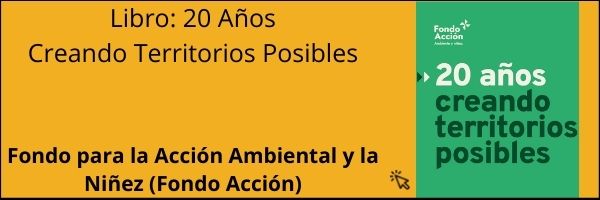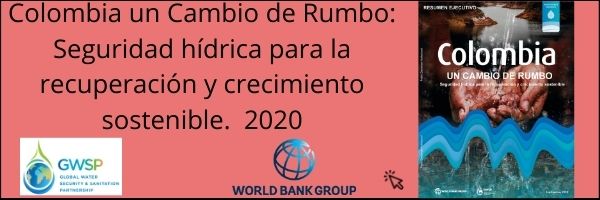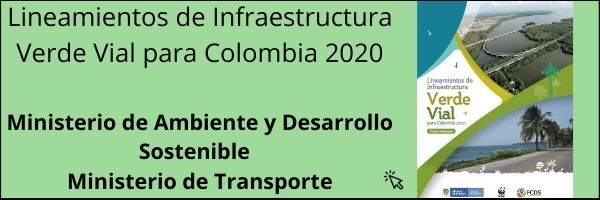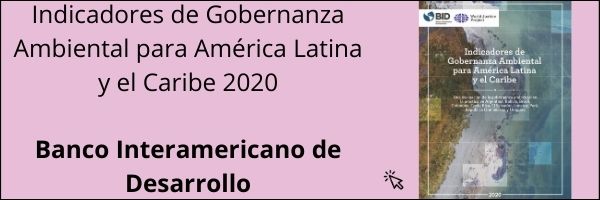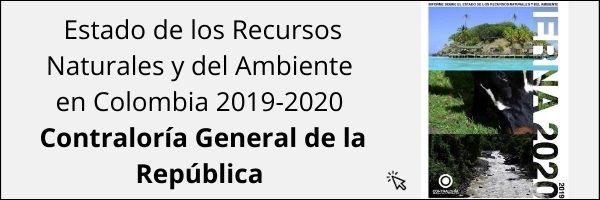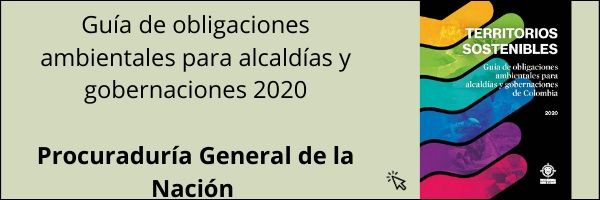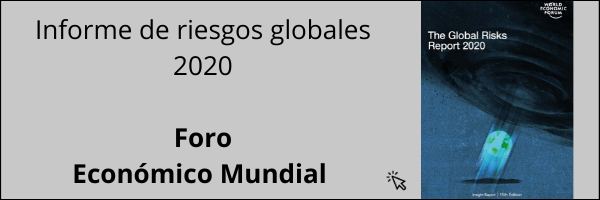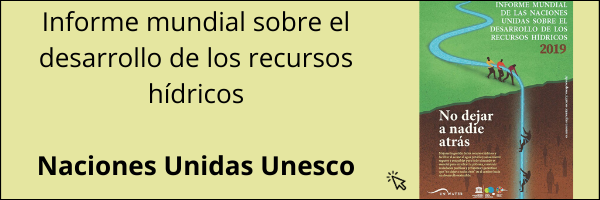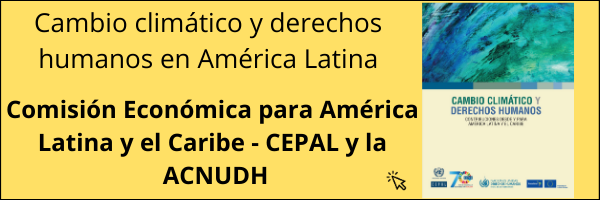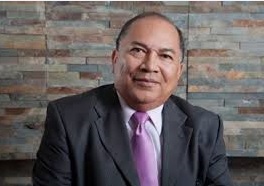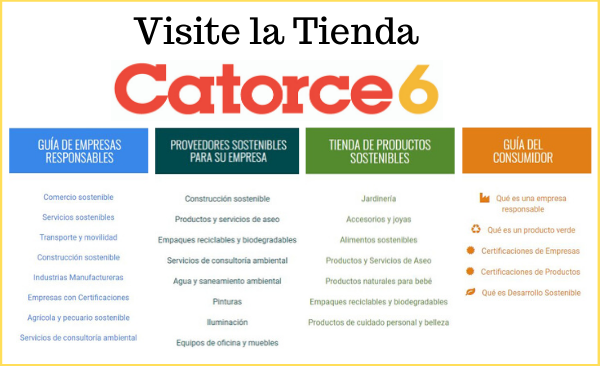Un nuevo vistazo de norte a sur da cuenta del grave efecto en la riqueza de sus ecosistemas. Impacto en las comunidades en tiempos de extremos climáticos son evidentes.
En Agosto de 2011 el país tenía puestos los ojos en la importancia de gestionar el riesgo en todo el territorio, eso después del durísimo fenómeno de la niña que golpeó al país y dejó más de 850.000 personas afectadas. En ese momento Catorce6 denunció la falta de inversión en la conservación de humedales y la degradación de ecosistemas tan valiosos como La Mojana y la Ciénaga Grande; en ambos hubo cientos de afectados por el extremo climático de esa temporada.
 Humedal Dibulla / Foto: Invemar.org.co
Humedal Dibulla / Foto: Invemar.org.co
 Humedal Dibulla / Foto: Invemar.org.co
Humedal Dibulla / Foto: Invemar.org.coByron Calvachy, experto en humedales, hizo una advertencia clave en esa edición de la revista: el hecho de haber declarado 5 humedales como prioritarios (los que hacían parte de la convención Ramsar en 2011) ha dejado a los demás en “total desprotección” y agregó que “un país tan rico como Colombia solo tiene cinco sitios Ramsar, mientras que países como Italia o Gran Bretaña tiene 50 o 60”.
A propósito, en febrero de este año, desde el departamento de Tolima, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunciaron el ingreso de dos nuevos humedales (El Sonso y ampliación de Laguna del Otún) a la lista de protección Ramsar que fija normas especiales de conservación. Con estos, Colombia alcanza -seis años después- siete territorios protegidos en esta modalidad, es decir el 0,026% del total.
La cifra sale del mapa de humedales que presentó en 2015 el Ministerio y que da cuenta de 30.000 de ellos, distribuidos en más de 20 millones de hectáreas y que inciden directamente en 30 millones de personas. Un año después, el Institutito Alexander Von Humboldt reveló afectaciones muy graves en estos ecosistemas.
Los resultados del estudio ‘Colombia Anfibia’ son contundentes: 7.3 millones de hectáreas de humedales (24% del total) evidencian transformación en su ecosistema y la gran responsable es la ganadería, con una afectación superior a las 4,6 millones de hectáreas, seguida por la agricultura (1,1 millones has) y la deforestación (1 millón has). En mucha menor proporción se encuentran otras actividades como las quemas, la urbanización y la minería, entre otras.
 Extensión de las transformaciones / Instituto Humboldt
Extensión de las transformaciones / Instituto Humboldt
 Extensión de las transformaciones / Instituto Humboldt
Extensión de las transformaciones / Instituto HumboldtLos mapas de la afectación en estos ecosistemas revelan claramente un impacto especial y concentrado en la Orinoquía. Allí la transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats, la sobreutilización del suelo y la contaminación hídrica, dejaron impactos “muy altos” según la escala elaborada por el Humboldt.
Pero ahí no paran los problemas, después de una evaluación diaria en Hidrosogamoso e Hidroprado, Humboldt encontró que “uno de los principales impactos sobre el régimen hidrológico de humedales está asociado con la producción de energía hidroeléctrica. Al modificar los caudales en función de la demanda del mercado energético, los embalses alteran la regulación hídrica natural de los ríos.”
Por ejemplo en el caso de Hidroprado, su construcción generó, en los ríos Prado y Magdalena, cambios en la cobertura vegetal, en las propiedades fisicoquímicas del agua, en la disposición de sitios de refugio y alteración de los ciclos reproductivos. Eso terminó impactando en los humedales relacionados con los afluentes.
La Mojana
Este enorme complejo ecosistémico, integrado por ríos, caños, ciénagas y playones, estuvo en el ojo de la opinión pública solo hasta 2011 cuando el Fenómeno de la Niña terminó en el rompimiento dos puntos del jarillón, dejando afectadas a más de 100 mil personas en por lo menos 300 mil hectáreas de los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia. Dos años después, la Procuraduría encontró irregularidades en la inversión de 210.000 millones de pesos que estaban destinados a obras de protección y adecuación de la zona.
Este enorme complejo ecosistémico, integrado por ríos, caños, ciénagas y playones, estuvo en el ojo de la opinión pública solo hasta 2011 cuando el Fenómeno de la Niña terminó en el rompimiento dos puntos del jarillón, dejando afectadas a más de 100 mil personas en por lo menos 300 mil hectáreas de los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia. Dos años después, la Procuraduría encontró irregularidades en la inversión de 210.000 millones de pesos que estaban destinados a obras de protección y adecuación de la zona.
Tuvieron que pasar 5 años y existir una nueva alerta para el entonces director del Fondo de Adaptación y hoy ministro de Minas, German Arce, presentara en 2016 ante líderes de la comunidad sucreña y varios congresistas del departamento, un plan de acción para evitar nuevos eventos. Efectivamente esto terminó en que las obras de mitigación no estuvieran listas y que el sitio conocido como “El Chorro de Arelis” volviera a inundarse en mayo, exactamente en el mismo punto de 2011.
Todos estos eventos tienen una causa que, como en la mayoría de los casos, no se limita solo al incremento de las lluvias. Un informe del Pnud y el Gobierno Nacional advierte que las consecuencias en La Mojana son más graves por “la desecación y sedimentación de los cuerpos de agua, la ampliación de la ganadería, la apropiación irregular de los humedales, el incremento de la deforestación y el aumento de la colmatación (relleno) de caños y ciénagas”.
Ciénaga de Zapatosa
El complejo cenagoso de Zapatosa ocupa un área de 40.000 has y alberga un volumen de por lo menos 1.000 millones de m³ de agua. La región colinda con otras zonas ecológicas como la Serranía del Perijá, el valle del río Cesar y el valle del río Magdalena.
La investigadora Lina Mesa, máster en Zoología, quien participó en el estudio ‘Catálogo de Biodiversidad para la Región Caribe’, explica que la Ciénaga de Zapatosa es el ecosistema “más crítico” de las unidades territoriales analizadas en esa región del norte del país. Esa publicación advierte que el 21.5% de su extensión pertenece a áreas transformadas.
Informes de distintas autoridades dan cuenta de ente 7.000 y 9.000 pescadores, muchos de ellos con prácticas ilegales, que han generado deforestación y contaminación, especialmente en el punto a donde llega el Río César. Allí han utilizado “redes indebidas como chinchorros y zangarreo”, como lo denuncian pescadores de la zona, alegando además afectación de la economía local.
A esto se suma una evaluación de Corpocesar que alerta que Zapatosa depende directamente de otros ecosistemas y cuerpos de agua lo que provoca que la contaminación de ellos termine afectándola gravemente, viéndose “sometida a la contaminación de sus aguas, eutroficación, sedimentación, pérdida de la productividad hidrobiológica, deterioro del hábitat de la fauna asociada a la ecorregión y la desarticulación del régimen hidrológico de los planos inundables”. También advierte de la presencia de por lo menos 100 mil cabezas de ganado.
Y como si fuera poco, durante la celebración del día nacional del suelo de este año, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi publicó un informe titulado “Las 6 plagas que causan la muerte de los suelos colombianos”, en el que advierten que el uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes químicos han causado pérdida de la biodiversidad en la ciénaga Zapatosa, principalmente por los cultivos de palma.
Ciénaga grande
Los cambios en la Ciénaga Grande de Santa Marta en los últimos años han estado marcados por el uso de recursos, intervenciones estructurales e intentos de rehabilitación. Este último ha sido el menos impactante. Obras como los canales para extracción maderera, la carretera Ciénaga – Barranquilla y deforestación para grandes cultivos y ganadería han causado estragos. El informe de Humboldt señala que las consecuencias más visibles son la alteración del relieve, del flujo hídrico con el mar y de los sedimentos y agroquímicos.
Los cambios en la Ciénaga Grande de Santa Marta en los últimos años han estado marcados por el uso de recursos, intervenciones estructurales e intentos de rehabilitación. Este último ha sido el menos impactante. Obras como los canales para extracción maderera, la carretera Ciénaga – Barranquilla y deforestación para grandes cultivos y ganadería han causado estragos. El informe de Humboldt señala que las consecuencias más visibles son la alteración del relieve, del flujo hídrico con el mar y de los sedimentos y agroquímicos.
Del Bosque de manglar que había hace 60 años en la Ciénaga ya no queda ni el 70%. A pesar de que las hectáreas de este ecosistema han venido en crecimiento desde el 2004, lo cierto es que en 1958 había más de 50.000 has y para 2012 ya solo quedaban cerca de 38.000. Hay que decir sin embargo que lo peor parece haber pasado porque en 1993 la cobertura alcanzó a caer a la mitad.
Pero específicamente son tres las actividades las que tienen en jaque la Ciénaga: sedimentación, cultivo de palma y ganadería bufalina “han transformado el rostro de sus distintos humedales. Hoy estas expresiones de agua se están apagando, se debilitan en un proceso que acusa a los impactos de nuestras intervenciones en el sistema”.
 Google Earth
Google Earth
 Google Earth
Google EarthFúquene, a punto de desaparecer
La Laguna de Fúquene representa esos casos de ecosistemas en el que cada estudio científico del que es objeto resulta peor que el anterior. Solo es necesario mirar cifras. Un estudio de Biología de la Universidad Nacional señala que por el deterioro ambiental solo quedan 24 especies de las 80 que originalmente tenía. Además advierte la laguna ya tiene un metro menos de agua.
En el mismo sentido el V Informe de Biodiversidad de Colombia de Pnud destaca entre sus resultado que son más de 15.000 hectáreas perdidas en los últimos años. “La laguna de Fúquene se ha reducido en un 83 por ciento con relación a su tamaña original, esto porque se hizo un cambio de uso del suelo en la zona de la Laguna. Hoy día el 83 % de lo que era espejo de agua hoy es ganadería”, advirtió Juan Pablo Ruíz, asesor ambiental del organismo adscrito a Naciones Unidas.
Las razones son variadas: mientras la Universidad Nacional las atribuye al exceso de extracciones de agua para regadío y las 6.700 toneladas de sedimentos que se depositan cada año. Pnud por su parte señala al cambio del uso del suelo para la agricultura, ganadería, minería, e invasiones biológicas.
Como resultado de un derecho de petición, la representante por Bogotá de la Alianza Verde, Angélica Lozano, demostró que en los últimos años se han otorgado tres licencias ambientales a mineras en inmediaciones de Fúquene destinadas a extracción de carbón lignítico, carbón de piedra y una última para piedra, arna y arcilla comunes.
Una conclusión muy diciente la entregó la Procuraduría en 2016 después de una visita técnica a través de la delegación para asuntos ambientales: "El caso de la laguna de Fúquene es un ejemplo patente de ineficiencia del Estado".
 Ganadería en Fuquene / Foto: David González – Universidad de Los Andes
Ganadería en Fuquene / Foto: David González – Universidad de Los Andes
 Ganadería en Fuquene / Foto: David González – Universidad de Los Andes
Ganadería en Fuquene / Foto: David González – Universidad de Los AndesSonso
Como ya se mencionó, es el complejo de humedales que más recientemente entró en el sistema de protección Ramsar, por ser el último relicto lagunar del bosque seco inundable de la cuenca del alto río en Valle del Cauca, que entre otras características ambientales, se destaca por ser refugio de 186 especies de aves.
Como ya se mencionó, es el complejo de humedales que más recientemente entró en el sistema de protección Ramsar, por ser el último relicto lagunar del bosque seco inundable de la cuenca del alto río en Valle del Cauca, que entre otras características ambientales, se destaca por ser refugio de 186 especies de aves.
En medio de las afectaciones que ha sufrido en los últimos años la laguna de Sonso, especialmente por agricultura extensiva y exceso de sedimento, el año pasado el complejo fue gravemente herido: en medio de las 2.045 hectáreas del complejo acuático, un cultivador de caña no tuvo problema en construir un jarillón de 2.5 kilómetros de largo y dos metros de alto. Todo con maquinaria pesada como buldóceres y retroexcavadoras.
Aprovechando la época de sequía de inicio de año, los responsables desviaron el canal que llegaba del Río Cauca para llevar el agua a su cultivo privado. La Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) y diversos estudios académicos señalaron no solo afectación ambiental, sino incluso arqueológica.
Las especies invasoras también han afectado la biodiversidad de los humedales y la laguna, en los últimos años los expertos del CVC han encontrado buchón de agua, Lechuguilla, Salvinia, y Pasto alemán, además de ejemplares de Rana Toro y Tilapia nilótica que “han traído como consecuencia el desplazamiento de algunos ejemplares de la fauna nativa”.